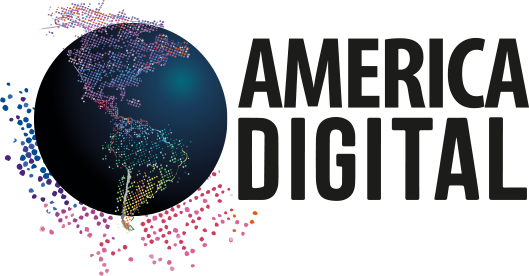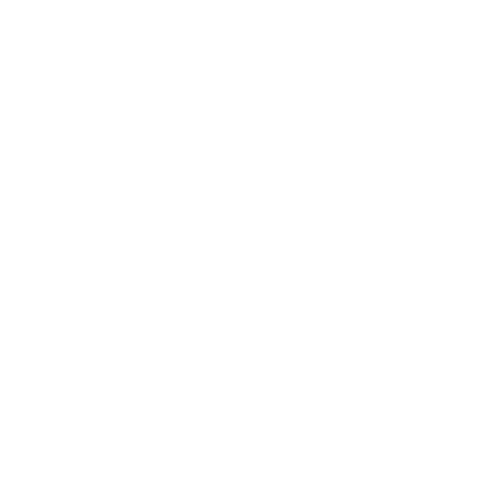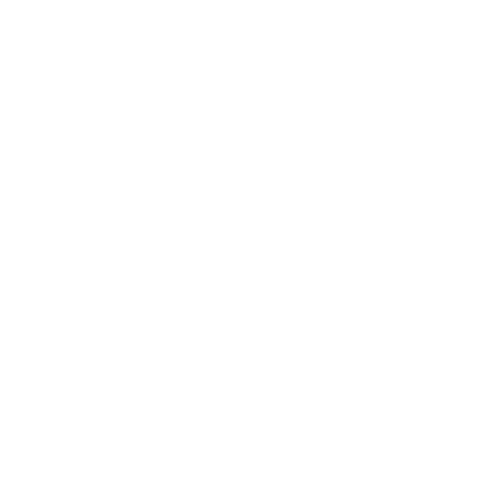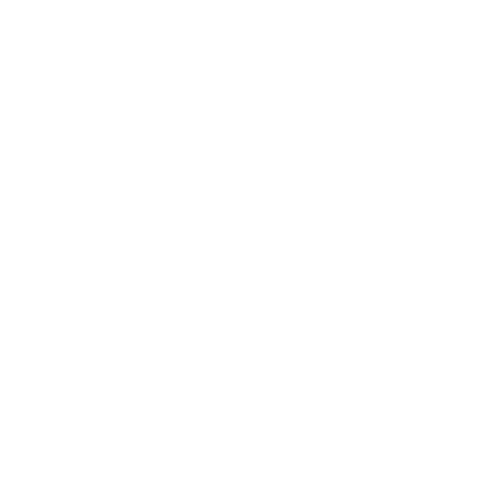Puertas que solo se abren con una huella digital y que, al mismo tiempo, registran el minuto preciso en el que se entró o se salió; documentos certificados una, dos o tres veces al punto que el contenido de lo que se valida se ahoga en una floritura de sellos, timbres y firmas; papeleos que den cuenta de lo que hizo tal día, hora y lugar; certificados de votación para un trámite que no tiene nada que ver con la votación; número de cédula o pasaporte que hay que presentar hasta para entrar en el mirador de una montaña, y en el que no basta que el guía del grupo o la madre de familia o el superior dé el suyo; no, tiene que darlo cada uno. Imposible el menor tachón o caligrafía variada que hay que rellenar cada vez que se realiza un trámite o una transferencia, aunque los datos del interesado formen parte de la base de datos y puede que hasta sea cliente. Y la cédula o la copia de la cédula o la tarjeta que necesita verificarse al punto que ese número de cédula se aprende de memoria. Subirse a un taxi, entrar a una oficina, cruzar por un pasillo y allí, fija, aparentemente inerte, la cámara de turno de circuito cerrado o la webcam que almacena horas de filmación de individuos que van de un sitio a otro y entre los que seguramente deambula el delincuente o trasgresor y por el que se archivarán semanas y meses pero gracias a las que, en caso de trasgredir la ley, se puede recurrir para detectar al ladrón o al asesino o al curioso impertinente que se metió donde no debía. Meses, años, décadas de espera hasta encontrarle la utilidad a ese registro, ese instante en que el aparato de papeles y registros y tarjetas sirve para detectar la excepción que confirma la desconfianza y el tedio del mundo en sus funciones irregulares.
Aunque habitualmente también ocurre lo contrario: cuando se necesita esa evidencia, esta se ha perdido, ha caducado o es inhallable. En este camino de laberintos burocráticos –donde sí vale apelar al Kafka de la novela El proceso, ese juicio interminable y elusivo, sin tipificación del delito, sin jurisprudencia consultable, sin protocolo, que enloquece al protagonista de la novela y que lo aboca a infinitos corredores– pienso en el poco valor de la palabra, en la desaparición de la confianza. Donde las evidencias proliferan y son requeridas como una forma de seguridad de lo que se ha hecho o ha ocurrido, lo que menos abunda es la confianza. Y esto es algo muy diferente a la ingenuidad. La cultura de un excesivo requerimiento de evidencias funciona como una pedagogía velada: la desconfianza de antemano.
“Dar la palabra”, “te doy mi palabra”, “tienes mi palabra”: estas son expresiones que tienden a desaparecer. ¿Será porque la palabra, como en los populismos o fascismos de distinto talante, se ha valido siempre de una palabra inconsistente para una seducción masiva, simplificadora, inmediata, donde importa el alcance súbito y no su veracidad, su cumplimiento, su coherencia en el tiempo? La evidencia es una garantía de que no tenemos temperamento para ser fieles a lo dicho. Multiplica la dependencia: el que pide, el que informa, el que evalúa, anula la capacidad sobre el criterio de quien podría decidir. Opaca la personalidad porque la evidencia es intercambiable, una abstracción que cumple con el requisito impersonal que empieza a suponerse como valor por una especie de salto cualitativo. La evidencia implica un sistema fallido en el tejido social.
La confianza, en cambio, es frágil, es inasible, no tiene recuperación inmediata, pero nos hace más fuertes. La confianza estimula la independencia, la validez de criterio, el desarrollo de la personalidad, la iniciativa y la oportunidad. No deben desaparecer las evidencias porque los individuos siempre son impredecibles, pero apostar por reducirlas, por empezar a creer en las personas cuando dan su palabra, es apostar por una cultura de la confianza en la que uno puede fiarse del futuro.
Quizá por esto es donde el compromiso del escritor, del poeta, del intelectual, con su palabra literaria, es su mayor exigencia como ciudadano. De allí que pueda no participar en la política en un primer plano, que no sea funcionario ni candidato; de hecho, lo evita porque sus palabras están implicadas como responsabilidad y garantía. Actuar en contradicción con ellas tiene un rango mayor de desprestigio y traición. Por eso quizá importa menos la palabra de un político que la de un escritor o intelectual. Haber defendido la libertad de expresión, los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, los derechos de los indígenas, la dignidad sexual y homosexual, el aborto por violación, haber escrito o hablado al respecto de todo eso y luego no haber sido consecuente, esa es la mayor traición a la palabra dada. El poeta puede sucumbir en la vida práctica, pero su dignidad invaluable es no haber traicionado su palabra. Curiosamente la única evidencia de quien da la palabra es la palabra misma. Es decir, su círculo de validación permanece en el mismo ámbito de la palabra. Quizá por eso en una cultura donde se ha vuelto un estilo de vida el culto a la evidencia, donde la palabra dicha por un líder con pretensiones mesiánicas y narcisismo galopante, vulgarmente populista y ridículamente contradictorio, no hay que fijarse en esa palabra inauténtica, que está hecha para distraer de la responsabilidad compartida, sino en la de los cientos de colaboradores que entregaron la suya, que la han callado, y que han sido y son el soporte de esa cultura de la desconfianza, de mayorías matoniles que no respetan a quienes hacen uso de lo único que les queda: la responsabilidad individual de su palabra. Eso, en última instancia, es la libertad de expresión. Esas palabras dichas en libertad arden y cuestionan a las que han sido falseadas y se someten al coro enmudecedor del poder. (O)
Haber defendido la libertad de expresión, los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, los derechos de los indígenas, la dignidad sexual y homosexual, el aborto por violación, haber escrito o hablado al respecto de todo eso y luego no haber sido consecuente, esa es la mayor traición a la palabra dada.
*Esta columna fue publicada originalmente en El Universo.com.