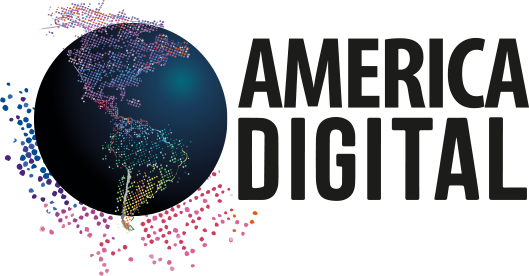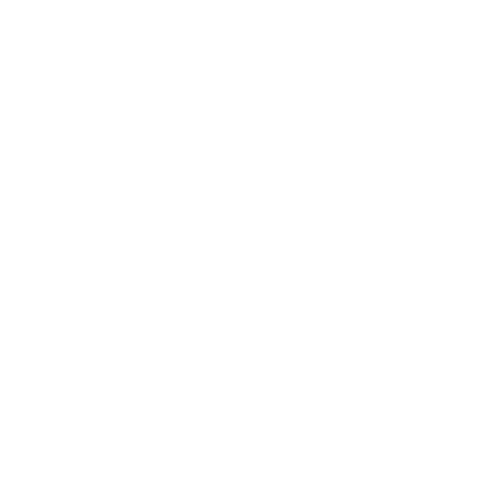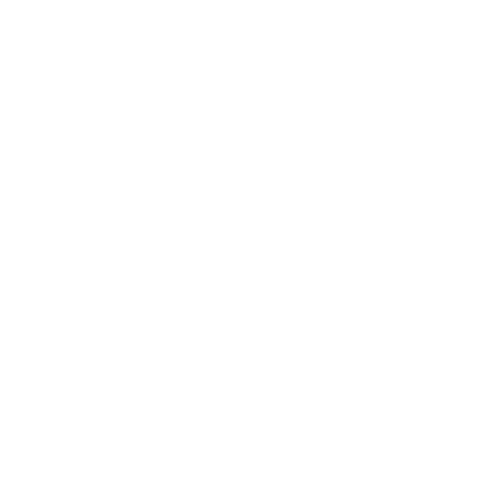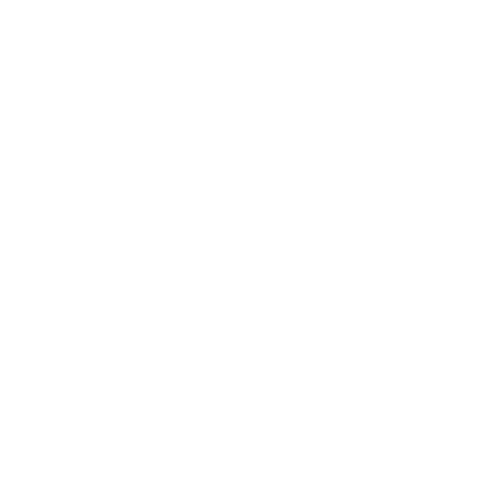El boom de megaproyectos mineros, de infraestructura y energía ha llevado a una explosión similar de conflictos en la región. ¿Pueden el sector privado, público y las ONG colaborar antes que llegar a los tribunales? Sí, pero todos tienen que cambiar su mirada.
Sea porque la inmigración interna ha casi cuadruplicado su población desde 1980, sea porque los sucesivos gobiernos en Lima tienen siempre demandas más acuciantes de regiones todavía más pobres, en la bella Cajamarca, en las sierras del norte del Perú, la informalidad reina. El comercio en mantas sobre el piso, muchas veces con trueque de por medio, se observa en la misma Plaza de Armas, cuyas construcciones esperan ser declaradas Patrimonio de la Humanidad. A pocas cuadras de esa maravilla, las calles son de tierra. Con alrededor del 50% de sus habitantes sin acceso a agua potable o tendido eléctrico, alguna vez la ciudad fue lo suficientemente importante y rica para ser el primer lugar en Perú en que se acuñaron monedas. Hoy la urbe, y la región que la rodea, son famosas por un conflicto: Conga.
El Proyecto Minas Conga es una iniciativa del gigante aurífero global Newmont, el cual –por medio de su subsidiaria minera Yanacocha– busca extraer 480.000 y 780.000 onzas anuales de oro y 90.000 toneladas de cobre en tres distritos de la región adyacente a la urbe. Para hacerlo debe destruir seis lagunas naturales. En busca de compensar a los habitantes se ha comprometido a construir cuatro mini represas. Pero lo que los ejecutivos de Newmont no parecen haber comprendido es que, en la cultura andina, las lagunas son sagradas. La perspectiva de ver a sus parinas ancestrales reemplazadas por pozos de cianuración es comparable a la que tendría el elegante Coronel William Boyce Thompson, fundador de Newmont, si viera el Central Park convertido en el Jardín Gramacho de Rio de Janeiro, el mayor basurero a cielo abierto de América Latina (cerrado hace muy poco).
Situaciones como la de Conga se repiten en toda América Latina, y no únicamente en la minería. Centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, carreteras selváticas, proyectos de piscicultura, madereras, fábricas de celulosa, plantas semilleras y de herbicidas, son cuestionadas por poblaciones cada vez más preocupadas de los efectos a largo plazo de estos y otros proyectos. Aunque muchos estados han hecho su parte con legislaciones más serias y preocupadas de la sustentabilidad, con regularidad el conflicto llega a los juzgados. Allí, gane quien gane, el daño suele quedar hecho. Tal vez la empresa gane, pero el gobierno perderá votos y la compañía, prestigio. Tal vez los lugareños lo hagan, a costa de alejar inversiones y mejoras. Tal vez las ONG salven un recurso natural, pero serán estigmatizadas (y, a veces, perseguidas) como agentes de gobiernos extranjeros o encarnación de extremismos. ¿No es posible cambiar esto? ¿Qué sería necesario para reemplazar la hostilidad por la cooperación? ¿Se puede emprender ese camino?
Ingenuidad, no. Según Mariana Lomé, directora del Posgrado en Organizaciones sin Fines de Lucro de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires, la respuesta es afirmativa. Es posible, ya que “la articulación entre sectores suele ser el mejor camino para el desarrollo”, dice. Pero no es algo que ocurra en el vacío. “Los pilares para esa articulación –continúa– deberían ser un Estado que diseñe políticas y regulaciones que contemplen las necesidades de los distintos actores, incluyendo los impactos a corto, mediano y largo plazo en el ambiente”. Para la académica, eso sí, hay un prerrequisito ineludible a cumplir por gobiernos y empresas, reconocer que hay costos: “Los abordajes ingenuos o absolutos del tipo ‘esta tecnología tiene impacto cero’ no suelen ser un buen punto de inicio”.
En Perú, César Butrón, presidente del directorio del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, concuerda. Pero recomienda que las comunidades y ciudadanos tampoco se autoengañen: “Lo primero es que los públicos tomen conciencia que no existe una sola actividad productiva que tenga impacto cero”.
Desde el lado de la empresa, Guillermo Fajardo, gerente regional de responsabilidad de la operadora Duke Energy Perú, coincide igualmente. A su juicio, resulta esencial que la compañía que llega a crear o gerenciar un proyecto de impacto, entienda que “hay que pasar de la filantropía al verdadero impulso del desarrollo sostenible”. Y que la manera de hacerlo deriva “de entender cómo se mueve la población. Hay que medir en qué se va a beneficiar a la población y en qué no, y potenciar lo positivo. Así se puede dinamizar la economía y lograr que la población sienta el beneficio. Entonces da su aprobación”.
No obstante, ocurre que muchas veces esa comunidad no posee la capacidad de evaluar los efectos a largo plazo de la inversión. Gabriel Berger, director del Centro de Innovación Social, también de la Universidad de San Andrés, explica que parte de los problemas también surge porque “en muchas localidades no existen organizaciones sociales con capacidad de gestión y recursos para actuar como interlocutores de multinacionales”, por lo cual, “hay que pensar seriamente cómo se generan condiciones para un diálogo genuino”. Es habitual que la cosa empeore, además, por la ausencia estatal. Para Fajardo, es lo que ocurre en partes del Perú donde “se han incrementado las brechas entre las empresas exitosas y la población que rodea las operaciones”. Así, las empresas operan en medio de “una población que no recibe la presencia del Estado. Hay que engancharse con esta visión de la población” para comprender parte del conflicto. En la práctica esto deja a la mesa con dos de las tres patas, generando “una fuerte tendencia a que las poblaciones intenten conseguir mayores beneficios mediante más trabas a las empresas. Se ve a la empresa como reemplazo del Estado”, opina el ejecutivo de Duke.
Nudos eléctricos. Y si de carencias gubernativas se trata, Perú muestra un déficit que puede aplicarse también a naciones como Colombia o Venezuela y, en algunas de sus regiones extremas, a Argentina, Chile, Brasil y México. En tales lugares, organizaciones no gubernamentales (ONG) suelen adquirir un gran protagonismo. Así como las comunidades muchas veces desean que las empresas les den los servicios que el Estado no les entrega (educación o salud), suelen aceptar o demandar que las ONG actúen como deberían hacerlo las instituciones de control y prevención estatal, representándolos o controlando a las compañías. No siempre pueden hacerlo bien. Mariana Lomé estima que, para que pueda darse un escenario de cooperación genuina antes del conflicto, las organizaciones civiles deben cumplir con ciertos estándares. “Se espera que desarrollen planteos independientes, documentados, que no sean sospechados de intereses ocultos”, explica. Para lograrlo “deben ser percibidas como interlocutores válidos y contar con el apoyo de una parte representativa de la comunidad y ser prestigiosas entre sus colegas”.
Existe algo que ni empresas ni ONG pueden hacer en reemplazo del sector público: conciliar el interés micro con el macro. Esto es, de la empresa y de la población local con la economía del país. Pocos sectores encarnan mejor este problema que el energético.

La visión tradicional usada hasta ahora era simple: las empresas y personas se ven beneficiadas por la energía barata. Por lo tanto, arruinar o alterar una región pequeña o un ecosistema localizado es un “precio” que vale la pena pagar por el desarrollo económico. Esa visión quizás podía sostenerse cuando los territorios estaban en su mayoría inexplotados energéticamente, la demanda de energía no era grande y parecía que el desarrollo económico estaba ligado en proporción directa a la creación de industrias intensivas en uso de energía eléctrica. Pero ¿tiene sentido arruinar vastas extensiones de bosques o zonas montañosas llenas de recursos potenciales para, por ejemplo, la biotecnología, en busca de alimentar un puñado de industrias tradicionales que generan empleo escaso? Es la pregunta que inquieta a no pocos brasileños. Según una investigación del Programa de Posgrado en Energía de la Universidad de São Paulo (USP), cerca de 50% de la energía eléctrica en Brasil es consumida por la industria. Lo impactante es que el 30% se restringe a sólo seis sectores: cemento, acero, aluminio, hierro, petroquímica y papel de celulosa. “Son grandes empresas consumidoras de energía, pero que producen bienes de poco valor agregado, como el aluminio”, dice Adriano Pires, director del Centro Brasileño de Infra Estructura (CBIE).
César Gamboa Balbín, director ejecutivo de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales en Perú, concuerda. Si bien “no nos oponemos a la inversión y menos a una inversión en generación de energía eléctrica, que como ya mencionó el Banco Mundial, reduce la pobreza”, dice, ocurre que “a veces la energía eléctrica no está dirigida a la población local, sino a grandes proyectos y la población siente que no le beneficia”.
El tamaño sí importa. Una regla bastante certera, en el caso de la generación hidroeléctrica, es que, a mayor tamaño del proyecto, más complejo es el manejo y más difícil la cooperación. En el caso de Belo Monte, sólo la llegada de nuevos habitantes a la región ha resultado ser inmanejable. En 2002 se anticipó que 96.000 personas arribarían a la ciudad de Altamira mientras duraran las obras. En 2013 ya eran 105.000 y la expectativa es que suban a 200.000 antes que se finalice el proyecto. Un 100% de error puede parecer no tan importante.
Cambia si se piensa en las huelgas de los trabajadores (17 desde 2011 a hoy), las paralizaciones por las manifestaciones indígenas, el alza del precio de los arriendos, la carencia de cupos en las escuelas para los niños, el aumento de la criminalidad, etc. La ironía es que todo ello ocurre pese a que, con anticipación, se llevaron a cabo cuatro audiencias públicas –con más de 6.000 personas– 30 reuniones de Fundación Nacional del Indio (Funai) en aldeas indígenas, doce consultas públicas abiertas, diez talleres con comunidades del área, cuatro audiencias públicas del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y visitas casa por casa a 4.000 familias.
Belo Monte es simplemente demasiado grande: el territorio que abarca, su impacto medioambiental y su ingeniería financiera. Para Teresita Lasso, directora del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad de Caldas, en Manizales, Colombia, el gigantismo del negocio hidroeléctrico imposibilita la coordinación previa. “No es cualquier impacto”, señala. La investigadora es pesimista respecto a Colombia. El observatorio nació hace 18 años e “inicialmente empezamos a promover mesas de colaboración para generar menos daño y reversar algunos”, recuerda. Sin embargo, tras mucho trabajo, en especial en el caso del trasvase del río Guarinó, “concluimos que es imposible un modelo de cooperación”.
Sucede que “son daños tan irreversibles que no hay plata con que pagarlos”, al menos en el caso de la zona andina, arguye. Actualmente, diversos proyectos “están modificando el río Caucas y el Magdalena, las dos cuencas hídricas principales del país”, dice. Y de una forma tal, estima, que “ése va a ser, de hecho ya viene siendo, el origen de una nueva ola de violencia en Colombia”.
Negociación XL. Una posible salida a este dilema que plantea el gigantismo, es que también comunidades y empresas “escalen” para negociar a un nivel mayor. Es la opción que impulsa la ONG ProNaturaleza en Perú. Martín Alcalde, director ejecutivo de la entidad, cuenta cómo, ante el proyecto de la represa de Inambari, “nos hemos organizado y hemos formado un colectivo de 40 instituciones que hace un seguimiento a todas estas iniciativas de construcción de hidroeléctricas en la Amazonía, que se llama Colectivo Amazonía e hidroeléctricas”.
Algo similar debería hacer la empresa privada, opina Anthony Laub, socio del estudio Laub & Quijandría y especialista en proyectos energéticos, en Lima. “El sector privado debería indicar hacia dónde quieren que el estado vaya, pero las organizaciones de empresas peruanas no funcionan bien. El empresario peruano es mercantilista y cada uno va por su lado”. Laub pone, también, el dedo en una llaga espinosa: a veces hay actores invisibles.
En el caso de Inambari, podría darse incluso un efecto en los negocios ilícitos del lugar. El conflicto “no solamente fue por un tema ambiental. Esa zona del sur del país tiene minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico. Cuando juntas a tres ilegales tan poderosos económicamente a ellos no les interesa que venga una empresa como Inambari”. A su juicio “porque al día siguiente de su llegada aparecerá el recolector de impuestos y empezará a llegar el Estado y su actividad se verá afectada”. Aunque la afirmación de Laub puede ser fuente de polémica, Inambari (y la serie de represas del acuerdo Perú-Bolivia) es un buen ejemplo de la necesidad de una concertación a nivel regional o nacional entre el sector público, el privado y el público de una tercera nación. En este caso es el sector público peruano el que impulsa una serie de megaproyectos para favorecer al sector privado de otra nación, a pedido del sector público de esa nación.
“No queda claro cuál va a ser el beneficio del país de construir, administrar y dar una concesión por 20 años (a una empresa brasileña) de esta represa que generará energía que no va a ser para el consumo nacional, sino que va a ser para Brasil”, dice Laub.
En este caso ha fallado lo que Mariana Lomé llama “construcción de la confianza”, para lo cual es clave dedicar tiempo “a conocer las necesidades de las comunidades que se verán involucradas en las operaciones”. De poco sirve crear entidades como Comisión Multisectorial de Facilitación de las Inversiones Energéticas, en el caso de Perú, que no reúnen a todos los involucrados.
Tristemente, los errores se pagan. Pero “hay muchas experiencias de acuerdos multisectoriales de los que es posible aprender”, enfatiza Berger, de la Universidad de San Andrés. Y lo que se aprende es que hay que “generar equilibrios entre las expectativas de los distintos grupos interesados y afectados”.
Y tener paciencia: “Los procesos de planeamiento comunitario y de acuerdos multisectoriales tienen sus propias reglas y condiciones que es necesario respetar. En esto no hay atajos posibles”. Un mejor futuro, consensuado, puede esperar. Al menos un poco, si es de verdad.
* Con Juliana Colombo desde São Paulo y Susan Abad desde Bogotá