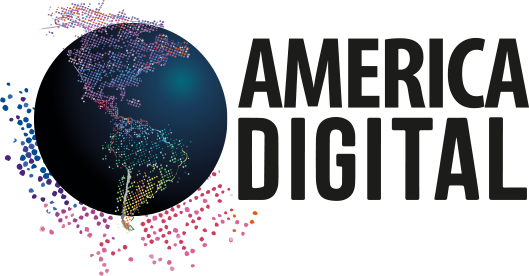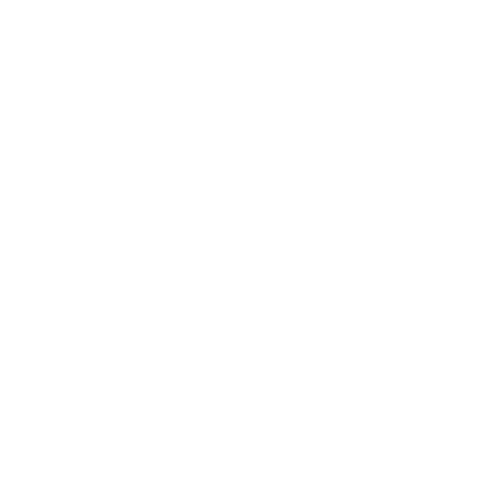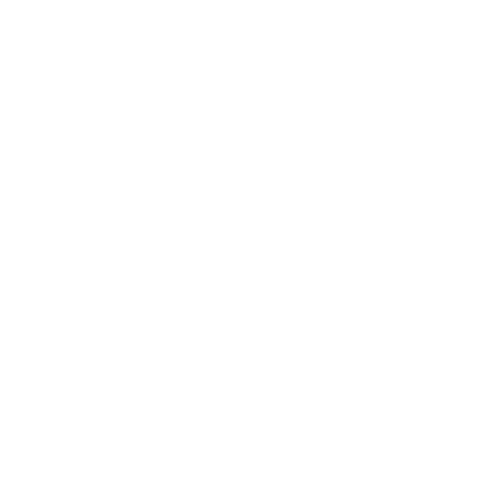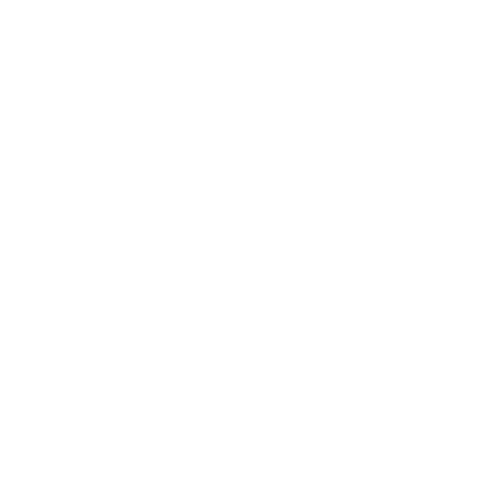El fin último de la Unión Europea (UE) no era la integración económica: era exorcizar los peores demonios en la historia de Europa. En las décadas que precedieron el inicio de lo que sería la UE, Europa padeció la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, el surgimiento de regímenes comunistas y fascistas, y la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1945 tuvo que afrontar además la amenaza soviética y el hecho de que por primera vez en siglos, ese continente no fuera el epicentro de la política mundial. Las preguntas urgidas de respuesta eran entonces cómo prevenir nacionalismos exacerbados, políticas proteccionistas, una incursión militar soviética, el rearme alemán y, sobre todo, una nueva guerra paneuropea. La UE fue uno entre múltiples mecanismos institucionales (la OTAN, el GATT, los acuerdos de Bretton Woods, etc.), diseñados para absolver esas preguntas.
Tanto es así que se buscó iniciar la integración en el plano de la seguridad: en 1950 el gobierno francés propuso la creación de la Comunidad Europea de Defensa, proyecto que no fue ratificado por su propio parlamento. La integración económica se concibió como un plan alternativo, dada la renuencia de los Estados a ceder prerrogativas soberanas en el plano político. En lugar de empezar creando una comunidad de defensa, se comenzaría por algo menos ambicioso: una Comunidad Económica del Carbón y el Acero. Ello crearía retos regulatorios que propiciarían niveles de integración creciente, y la población aceptaría ese proceso de integración por los beneficios económicos que obtendría.
La historia parecía confirmar esas previsiones iniciales. Así, luego del acero y el carbón, se reducirían las barreras al comercio y la inversión en otras áreas de actividad económica. Pero eso implicaba que tanto los precios de exportaciones e importaciones como las utilidades de los inversionistas extranjeros dependieran de las variaciones en los tipos de cambio. Por ende, existían incentivos para buscar una coordinación en política cambiaria: se crea entonces el “Sistema Monetario Europeo” que fija una banda dentro de la cual debían fluctuar los tipos de cambio, reduciendo así la volatilidad en el valor de las monedas.
Pero fijar una banda cambiaria hacía a las monedas nacionales vulnerables frente a posibles ataques especulativos. De hecho, ante ataques de este tipo, la autoridad monetaria británica decidió eventualmente que la Libra Esterlina abandonara la banda cambiaria. Surge entonces la propuesta de crear una moneda común, lo cual supuso como paso previo, acordar topes en deuda pública y déficit fiscal como proporción del producto y, eventualmente, crear una Banco Central Europeo.
Esa lógica (conocida como “funcionalismo”) explicaría por qué, pese a sus errores de diseño, se decidió crear el Euro: si hubiese habido que esperar a que se dieran las condiciones necesarias para un “Área Monetaria Óptima”, los celos soberanistas se habrían interpuesto en el camino y tal vez la “Eurozona” jamás habría existido. Según la visión funcionalista, eran precisamente las crisis que surgían en el camino las que inducían a los gobernantes a ceder prerrogativas soberanas, por temor a perder los beneficios que provee el proceso de integración. La solución a los problemas del Euro parecería entonces evidente: como conjunto, la Eurozona tiene menores ratios de déficit fiscal y deuda pública como proporción del producto que Estados Unidos o Gran Bretaña.
El problema está menos en los fundamentos de la economía que en la fragmentación política: la Eurozona tiene una sola política monetaria, pero diecinueve políticas fiscales. Eso implica que cuando un país tiene problemas de deuda pública, recesión o déficit de balanza comercial, no puede emitir para reducir el valor real de su deuda en moneda nacional, reducir ciertos tipos de interés para fomentar la inversión, ni devaluar para incrementar la competitividad de sus exportaciones. Siguiendo los precedentes, la solución sería avanzar hacia nuevos niveles de integración, en materia fiscal, regulatoria y de endeudamiento público. Por ejemplo, crear un prestamista de última instancia para países con problemas de balanza de pagos. O crear una regulación y supervisión común del sistema bancario, de manera tal que los bancos alemanes no pudieran contribuir a crear una burbuja inmobiliaria en España o un problema de sobreendeudamiento en Grecia, los cuales no habrían sido posibles de existir en esos países estándares regulatorios similares a los de Alemania. Esto último a su vez podría permitir la creación de “Eurobonos”, es decir, deuda pública respaldada por una garantía colectiva de la Eurozona.
Pero aquí es donde se tornan evidentes los límites de la lógica de integración funcionalista. Porque si lo que induce a ceder prerrogativas soberanas en tiempos de crisis es el temor a perder los beneficios de la integración, ¿qué habría de ocurrir cuando, como en la crisis griega, lo que está en juego es más la distribución de costos que la de beneficios? Pues que la política hace valer sus fueros, y los avances en la integración se tornan selectivos, dependiendo de los intereses de los Estados con mayor poder de negociación. De un lado, se crea un prestamista de última instancia (el Mecanismo Europeo de Estabilidad), pero de otro lado, la supervisión bancaria ejercida a través del Banco Central Europeo nace con restricciones, por el temor a lo que esta podría revelar sobre los bancos alemanes más expuestos a la burbuja inmobiliaria en España o a la deuda pública en Grecia. En cuanto a temas como el de los Eurobonos, estos virtualmente han desaparecido de la agenda. Lo cual no es una novedad, porque la solución a las crisis dentro de la UE no siempre es la de avanzar hacia nuevos niveles de integración: no en vano hasta el día de hoy la Política Exterior y de Seguridad Común es una prerrogativa estrictamente intergubernamental, y ciertas decisiones militares requieren de un voto unánime.
Tal vez la mejor prueba de los límites de la lógica funcionalista sea el hecho de que la experiencia de la Unión Europea no pudo ser replicada en ninguna parte. Por ejemplo, cuando dentro del Mercosur se produjo en 2002 la denominada “maxidevaluación” en la Argentina, la solución no fue avanzar hacia una integración en política cambiaria, sino retroceder hacia la imposición temporal por parte del Brasil de aranceles compensatorios. Volvemos pues al principio: Europa avanzó hacia niveles de integración (y de cesión de soberanía) sin precedentes, por razones políticas antes que económicas. De allí que, según encuestas, el respaldo a la Unión Europea disminuya con la edad del encuestado: los jóvenes no experimentaron los horrores del pasado, así que son más proclives a juzgar el proceso por sus (hoy más bien escasos) beneficios. Y hoy por primera vez la mayoría de los encuestados en países del mediterráneo europeo creen que la siguiente generación vivirá peor que la actual.
El corolario en la reciente crisis fue que tanto el gobierno griego como el alemán blandieron la salida de Grecia del Euro como carta de negociación. Es decir, ambos amenazaban con retroceder en el proceso de integración, bajo la premisa de que la otra parte entendía que el costo que asumiría en ese escenario era mayor de lo que estaba dispuesto a admitir en público. Tal vez porque la mayoría de los griegos no quería abandonar el Euro mientras que la mayoría de los alemanes ansiaba ver a Grecia fuera de la moneda común, el gobierno alemán prevaleció en esa pulseada. Pero el contrato que dio origen al Euro no tiene clausula de rescisión precisamente porque su fortaleza se basaba en la presunción de que la integración monetaria era un proceso irreversible. Queda claro ahora que no lo es. De no mediar nuevos avances en la integración, eso pasará factura la próxima vez que haya una crisis de endeudamiento en la Eurozona. Y si su deuda no es reestructurada y su economía no crece, esa crisis bien podría volver a ocurrir en Grecia.