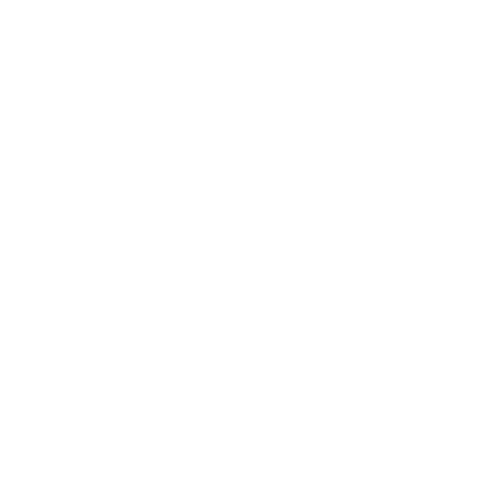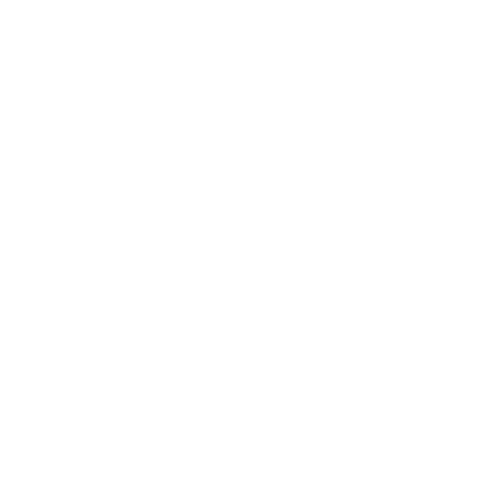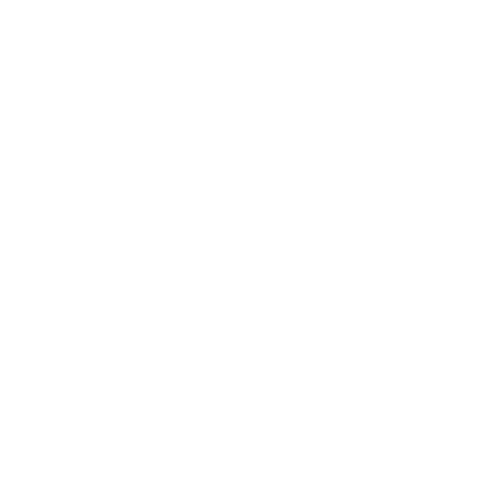Monetizar la deuda pública y provocar un aumento generalizado de los salarios son las dos medidas que ahora propone el semanario para salir del actual atolladero financiero y económico a escala global, mismas que en el pasado pudo haber considerado como soluciones “heréticas”.
¿Cómo estará el patio de la economía global para que The Economist, esa legendaria publicación británica enfocada en temas económicos y políticos de proverbial tendencia conservadora y rigurosa ortodoxia, haya propuesto en su reciente edición una batería de propuestas que no hace mucho podría haber considerado anatema, motivo de excomunión para quien se atreviera siquiera a sugerirlas?
En un reportaje sobre la economía mundial que titula “¿Sin munición?”, la revista describe un escenario global crítico, con los mercados golpeados por la aversión al riesgo desencadenada por unos crecientes riesgos de recesión y, lo peor de todo, con el principal armamento para combatir una nueva crisis, la política monetaria, prácticamente agotada, al menos en sus mecanismos más tradicionales. Al mismo tiempo, advierte que en caso de no hacer nada, la economía mundial podría dirigirse a una larga etapa de deflación, trampa de liquidez y estancamiento al estilo nipón, tesis que defiende entre otros el ex-secretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers.
Tan urgente y límite es la situación que la revista propone, en un discurso que podría haber firmado el mismísimo John Maynard Keynes, toda una batería de medidas impensables en el pasado, de carácter radical, con el fin de reponer, de una vez por todas, una recuperación más firme de la economía y niveles de inflación más altos. Sí, nos viene a decir, la política monetaria está en gran medida exhausta, pero todavía hay margen desde el lado de la política fiscal. Y es hora de que la clase política se ponga a trabajar, en coordinación con los banqueros centrales, para atajar los peligros de una nueva recesión.
Las propuestas. ¿Qué medidas propone The Economist? Nos vamos a centrar en dos de ellas, cuyo objetivo básico es reactivar la demanda agregada y generar inflación. Y ambas son bastante extremas para la línea editorial de la revista: uno, monetizar la deuda pública; y dos, provocar un aumento generalizado de los salarios.
La primera política, la de monetizar la deuda, consiste en esencia en recurrir a políticas fiscales expansivas y financiar el consiguiente déficit dándole a la maquinita de hacer dinero de los bancos centrales. La lógica es que las políticas de estímulo monetario por sí solas, que se realizan a través del sistema financiero, no fueron lo efectivas que se auguraron para impulsar el crédito y reactivar el consumo y la inversión. Muchos recursos se malgastaron: mientras las hojas de balance de los bancos centrales de los países desarrollados crecían de manera desorbitada, gran parte de esa liquidez, en vez de destinarse al crédito, se desvió hacia la compra de activos financieros (acciones, bonos soberanos, bonos de alto riesgo, mercados emergentes, materias primas, etc). Por tanto, la política monetaria, en vez de acarrear el crecimiento e inflación que se esperaba, detonó más bien una amalgama de burbujas que ahora amenazan con estallar.
Por eso lo que se plantea es que los bancos centrales bombeen más dinero, pero de manera más eficiente: sortear al sistema financiero para que, directamente, el efectivo caiga en las manos de los consumidores y empresarios, como si se tratara de un helicóptero que arroja sacos de dinero desde el cielo, como diría el creador de dicho símil, Milton Friedman.
Política fiscal expansiva. Para eso, lo que se propone son políticas fiscales expansivas. La primera idea sería recortar impuestos. Sería la medida más inmediata para reanimar el consumo, dado que inflaría inmediatamente el bolsillo del ciudadano de a pie. El objetivo sería disminuir la tasa impositiva, sobre todo, en los estratos de renta más bajos, pues allí existe una mayor inclinación a gastar cada dólar adicional de ingresos que la población de más recursos, y en los artículos de consumo discrecional como autos, electrodomésticos, o televisores, cuyas compras se ven más golpeadas en una crisis. En segundo lugar, incrementar el gasto público, sobre todo en inversión en infraestructura. Lo bueno de esta medida es que: uno, todos los recursos entran directamente a la economía a través de las empresas; dos, tienen efectos multiplicadores sobre el crecimiento a través del empleo y el consumo; y tres, generan una rentabilidad futura. Lo malo es que es más lento de instrumentar que un recorte de impuestos. La tercera opción sería incrementar el gasto corriente como salarios de funcionarios y pensiones, pero esa medida es más difícil de revertir en el futuro.
Cualquiera de esas políticas implicaría incurrir en déficits. Ahora bien, los gobiernos están ya atiborrados de deuda y les cuesta pagar. ¿Qué hacer? Pues en vez de financiarlo con bonos (deuda), cubrirlo con dinero contante y sonante. Al fin que todo déficit generado en moneda local se puede pagar siempre que exista la capacidad legal y técnica para que el banco central emita tanto dinero como haga falta para no caer jamás en incumplimiento de pago.
Los beneficios son múltiples para la economía: incrementan la demanda agregada, el crecimiento y el empleo; generan inflación o alimentan las expectativas inflacionarias; el aumento de precios reduce la tasa de interés real y favorece el consumo y la inversión; se incrementa la capacidad de la economía para pagar la deuda nominal; y la expansión monetaria y depreciación del peso favorece las exportaciones.
Sin embargo, ¿por qué no se hace? Porque eso es una completa herejía para la ortodoxia económica, que considera que toda creación de dinero destinada a pagar deuda pública y que excede lo justificado por el crecimiento real de la economía termina generando inflación. Así pasó en los años setenta, y fue desastroso: a base de crear circulante para financiar los déficits públicos, la inflación se disparó y puso en boga la teoría monetarista de Friedman, gran crítico de las políticas keynesianas. Desde entonces se determinó que los banqueros centrales no debían financiar los despilfarros del gobierno, sino que deben ser entes autónomos cuya prioridad es establecer la cantidad óptima de dinero en circulación y controlar la inflación.
El lado de los salarios. La otra medida es todavía más radical, pero dos reputados economistas, Olivier Blanchard, actual economista jefe del FMI (otra institución ortodoxa) y Adam Posen, presidente del Instituto Peterson de Economía Internacional, la han propuesto para la economía japonesa, la cual lleva 25 años de estancamiento y deflación: que el Estado decrete un aumento generalizado de los salarios de entre el 5% y el 10% de modo que las empresas trasladen ese costo al precio del consumidor, y la mayor inflación a su vez provoque nuevos incrementos salariales de modo que de una vez por todas se salga de la trampa deflacionaria.
Esa musiquilla que hoy emana de las páginas de The Economist se aproxima a los programas más radicales de izquierda. Sin embargo, que The Economist abogue por ellas, en un giro copernicano para la ideología de esa publicación, significa que existe un debate serio, a nivel global, sobre la necesidad de considerarlas e incluso aplicarlas cuanto antes, pues aun no estando exenta de peligros, peor es aún pensar en un planeta sumido en una profunda recesión y deflación sin poder escapar de ella. ¿De verdad tan mal está el patio?