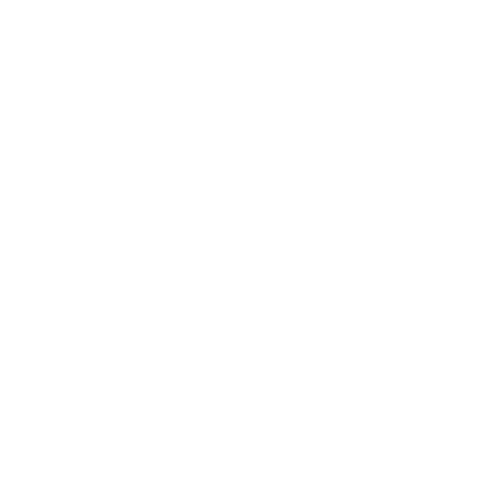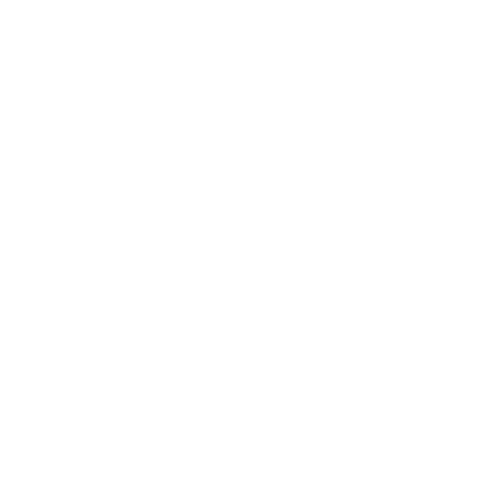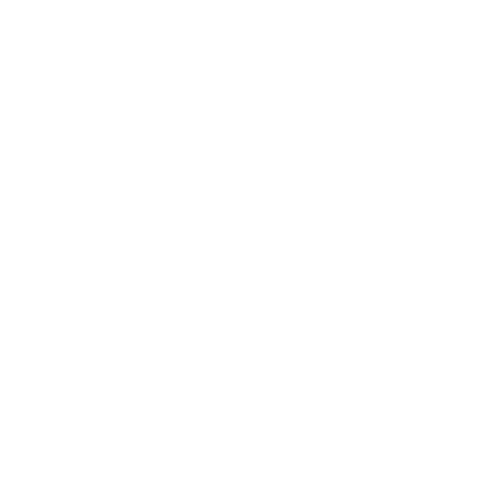El debate instalado en el Senado de Chile con motivo de la calidad y rotulación de los alimentos ha colocado en el centro de la discusión publica un tema sensible que cuestiona nuestros hábitos (malos hábitos, mejor dicho), así como las dificultades que los ciudadanos tenemos para acceder a una alimentación sana que no dañe nuestra salud.
Mucho se ha argumentado sobre los límites de la acción estatal en materia de regulación. Para algunos, no es recomendable que la libertad de los individuos, incluso si aquella libertad atenta contra nuestra salud, se vea restringida por el Estado, incluso si ello se respalda en la reconocida buena intención de protegernos. Opera aquí el argumento típico de la ideología neoliberal que sostiene que si no estamos seguros de que la acción estatal genere más beneficios que daños, lo conveniente es que el Estado se abstenga de intervenir.
De alguna manera, la mano invisible del mercado se hará cargo de corregir las irracionalidades individuales; pero siempre o casi siempre es preferible tener esperanza en que las irracionalidades individuales se resolverán por sí solas dentro de la misma lógica individualista de este enfoque, que confiar en que el Estado pueda aportar racionalidad a dichas decisiones limitando “autoritativamente”, como diría el politólogo David Easton. Lo cierto es que la tarea del sistema político es precisamente tomar decisiones que sobre asuntos que la sociedad considera relevantes, las más de las veces, limitando la libertad y derechos de unos para asegurar la de otros.
En este caso en particular, tiene que optar por restringir la libertad y derechos de los productores de alimentos para asegurar los derechos de los ciudadanos consumidores a alimentarse adecuadamente o, por lo menos, a saber qué es lo que están ingiriendo y los daños que ello podría ocasionarse.
Se sostiene que la autorregulación es mejor que la regulación; pero aquí la autorregulación ha fallado. Primero, la de los propios productores de alimentos que incorporan sustancias (como el azúcar y la sal) en cantidades que dañan la salud, sin advertírselo a los consumidores (cabe preguntarse: ¿sería posible que un productor de helados le diga transparentemente a los ciudadanos que la cassata que está por comprar posee cantidades exageradas de sal para aumentar artificialmente el peso del producto, sin que ello se traduzca en rechazo por parte del cliente?); o, pero aún, colocando leyendas en la presentación de los productos que directamente son imprecisas o falsas. Segundo, la de los consumidores que no se preocupan de informarse sobre lo que es recomendable comer.
Pero se trata de responsabilidades de diferente grado. ¿Cómo puede un ciudadano promedio evaluar la calidad del producto que está comprando, si dicha información no es proporcionada por el fabricante, de manera inteligible y sin mensajes confusos? ¿Podemos solamente confiar en que todos los fabricantes, preocupados de maximizar sus beneficios, lo hagan por su propia cuenta? No. Y es aquí en donde aparece el Estado para exigir más transparencia, mejor información, fijar estándares y prohibir si fuera necesario.
Pero incluso desde el enfoque neoliberal que minimiza el rol del Estado y de la política, tal visión podría ser cuestionada. Para tomar decisiones racionales, los individuos consumidores deben disponer de la mayor información posible. Claramente, este no es el caso.