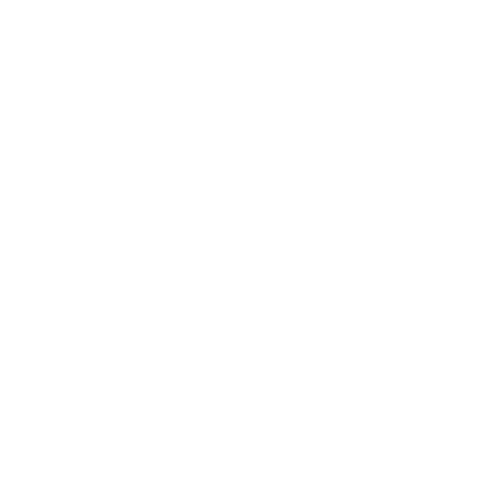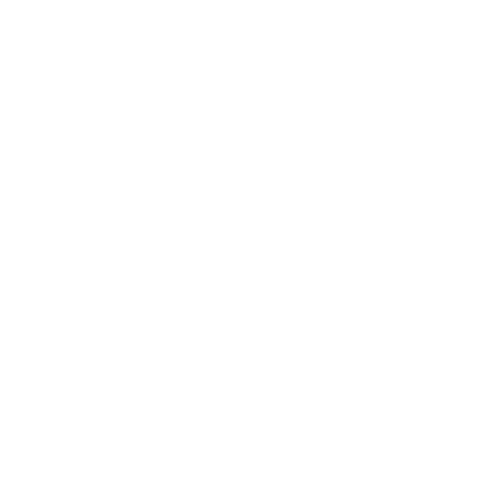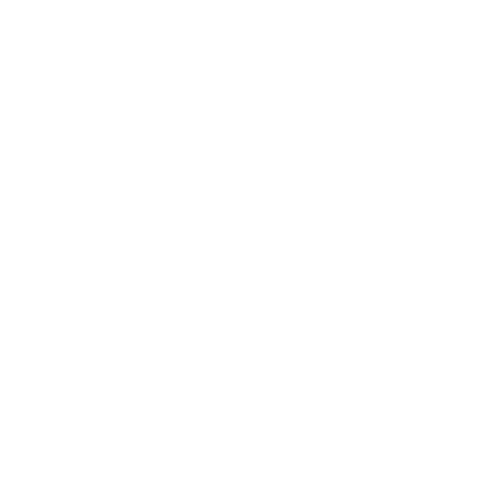Vaya por delante que la filantropía privada me parece un muy importante instrumento de cohesión social y económica para una sociedad. Por muy libre y próspera que sea una economía, siempre habrá individuos que circunstancialmente atraviesen por una mala etapa o que, simplemente, deban hacer frente por accidente a unos gastos que superan en mucho sus posibilidades.
El capitalismo no inmuniza contra tales hechos, sólo va logrando que cada vez sean menos trágicos y que aquello que hace dos siglos hubiese supuesto una muerte inevitable, hoy sea un bache con bastante menor importancia. Pero aun así, se hace difícil no valorar positivamente las iniciativas destinadas a paliar los efectos más adversos de desgracias y contratiempos.
Las clases adineradas siempre han sentido una cierta responsabilidad por compartir su estatus con el resto de la sociedad. Como explicaba el sociólogo Edward Banfield en su conocido libro The Unheavenly City: “Las clases altas consideran que la ‘comunidad’ (o la ‘sociedad’) tiene sus propios objetivos y que es capaz de diseñar su futuro. Piensan que es responsabilidad suya ‘servir’ a la sociedad para lograr que mejore -probablemente porque como las clases altas tienen un horizonte temporal a muy largo plazo, sienten un interés directo en que la sociedad sea mejor en el futuro-. En cualquier circunstancia, suelen ser muy activas en asociaciones destinadas a promover el bien público y a sentir una fuerte obligación (no siempre correspondida con hechos) de contribuir con tiempo, dinero y esfuerzo a causas nobles”.
No es difícil darse cuenta de que el Estado de Bienestar no es más que una institucionalización y estatalización de este sentimiento privado. Una forma torpe, ineficiente y cara de evitar que varios miembros de esa aristocracia social se beneficien del dinero y esfuerzos privados que otros miembros dedican a mejorar la sociedad en la que viven (una especie de provisión del bien público “filantropía”, entre aristócratas free-riders).
Pero el Estado de Bienestar no es un buen sustituto de la filantropía privada. No ya debido a que haya degenerado en una bestia de siete cabezas y diez cuernos, sufragado por una explotada clase media y no por la alta burguesía que promovió su creación, sino a los muy divergentes objetivos. La filantropía pretende ayudar a un sujeto caído en desgracia a superar sus dificultades; el Estado de Bienestar busca instaurar servicios de cobertura universal para cualesquiera individuos, puedan sufragarlo o no, lo necesiten o no, lo demanden o no y, sobre todo, hagan esfuerzos para costearlos o no.
La filantropía privada tiene incentivos para no crear redes de parásitos -pues a mayor número de aprovechados, menor capital restante para ayudar a los verdaderamente necesitados- y para servir, en cambio, de red con la que detener bruscas caídas libres; justo lo contrario que el Estado de Bienestar, que no es una forma de sobrevivir a tus fracasos, sino de vivir a costa del éxito ajeno.
Los controles y exámenes individuales que suelen caracterizar a la caridad privada se diluyen en una barra libre -“derechos” “universales”- en el caso del Estado de Bienestar, lo que sólo logra finalmente que el Estado se convierta en productor, director, empresario y filántropo a la vez. Un absurdo que pagamos con malos y caros servicios, con una sanidad, educación o pensiones que no se someten a las necesidades de los ciudadanos, sino que someten a los ciudadanos a las necesidades de las burocracias que las dirigen.
De ahí que sea urgente desmontar ese Estado de Malestar, sustituyéndolo, por un lado, por empresas privadas en competencia y, por otro, por filantropía privada. Es posible que alguno objete que los ricos no estarán dispuestos a entregar parte de sus fortunas a la caridad y que, por consiguiente, las necesidades de muchos ciudadanos quedarán insatisfechas. Sin embargo, el argumento es harto dudoso, pues el mercado logra abaratar continuamente los medios necesarios para desarrollar la filantropía (de modo que con una misma riqueza pueden prestarse un mayor número de servicios) y, además, existe la pulsión natural (mezcla de instinto y de interés personal) entre muchos ricos a ayudar a los miembros más desfavorecidos de la sociedad (sobre todo, en ausencia de un programa público destinado a cumplir esa función).
En este sentido, la noticia de que el matrimonio Gates está convenciendo a multimillonarios de todo el mundo -Warren Buffett, David Rockfeller, Ted Turner, George Lucas o Larry Ellison- para que donen a la filantropía privada la mitad de su riqueza -iniciativa conocida como The Giving Pledge-, debería ser recibida como una buena nueva por cuanto tiene de espaldarazo a nuestras tesis. Pero no. Me niego.
Ni qué decir tiene que soy partidario de que cada cual pueda gastar su dinero como lo desee; por eso, entre otros motivos, hay que desmontar el Estado intervencionista. Pero eso no significa que tenga que considerar que cualquier desembolso, por irracional que sea, va a cumplir con los objetivos que supuestamente dice tener. Al cabo, lo que se está sugiriendo con la iniciativa de los Gates no es volver a una racional filantropía privada, sino generar un Estado del Bienestar privado paralelo al público y con sus mismos vicios.
Primero, me molesta profundamente la idea anticapitalista que subyace a esta iniciativa: los ricos se han aprovechado de la sociedad y deben devolverle parte de lo que le han quitado. Los hijos de los ricos no tienen ningún derecho a heredar su fortuna. La distancia que media entre estas ideas precientíficas y una propuesta legislativa que eleve al 50% el impuesto de sucesiones y donaciones resulta, por desgracia, demasiado estrecha. Ahí está el caso de Warren Buffett, que no sólo quiere donar su fortuna a la caridad, sino que todos los demás ricos se vean forzados a hacerlo por imperativo militar.
Segundo, incluso sin recurrir al poder político, esta filosofía es una garantía de desmembramiento de las grandes dinastías y, por tanto, de desacumulación de capital. Los ricos no son ricos porque posean una gran cantidad de bienes de consumo disponibles para ser repartidos entre los pobres, sino porque son propietarios de grandes empresas tremendamente eficientes que se encargan de producir en el futuro los bienes que los consumidores van demandando. Ceder la mitad de su patrimonio a la caridad significa o desarticular esas empresas o colocarlas en manos de gente que previsiblemente no sabe dirigirlas para seguir creando riqueza; es decir, equivale a liquidar y destruir nuestros medios de producción para satisfacer necesidades de consumo presentes. Algo así como si decidiéramos comernos la caña de pescar en lugar de seguir utilizándola para capturar peces.
Tomemos el ejemplo de Warren Buffett: probablemente Buffett sea el mejor arbitrajista bursátil de la historia, esto es, es la persona más capacitada para corregir los precios de mercado de las empresas (de sus acciones) para que éstos transmitan información más fidedigna de la realidad y permitan minimizar los errores asociados a la asignación de capital. ¿En qué sentido donar la mitad de su cartera de acciones a la filantropía contribuirá a seguir desempeñando de manera adecuada esa función esencial para la economía? En ninguno. Del mismo modo que donar la mitad de Microsoft a una fundación caritativa sólo servirá a medio plazo para fragmentar la compañía o para imponerle objetivos que no tendrán demasiado que ver con aquello que realmente sabe hacer (es decir, se le impedirá crear riqueza).
Tercero, la idea de que si los ricos donan la mitad de sus fortunas a la caridad el mundo será un lugar con muchos menos pobres, es harto discutible. Salvo casos muy excepcionales, la pobreza se debe o a decisiones y caracteres personales o a un marco institucional inadecuado. Destinar miles de millones de dólares a promover el desarrollo está casi tan condenado a fracasar como lo ha estado durante décadas la ayuda exterior de los Estados. Los países subdesarrollados no necesitan ser inundados con bienes de consumo, sino ser capaces de producirlos gracias a unas instituciones favorables a la propiedad privada y las empresas.
Y cuarto, la filantropía sólo será útil en los países ricos mediante una continua vigilancia de sus resultados. Se trata, como decíamos, de evitar abusos y de que los receptores de fondos cumplan con unos objetivos predeterminados que además deben estar en continua adaptación a las nuevas circunstancias (en especial, en una sociedad como la occidental donde la tecnología revoluciona cada pocos años nuestro modo de vida). Si no queremos reproducir la burocratización del Estado del Bienestar en las fundaciones privadas, sus gestores deberían estar sometidos a la amenaza de una retirada o no renovación de fondos, en lugar de ser receptores de un fardo de millones de golpe para desarrollar cualquier proyecto que marginalmente mejore la vida de alguien.
The Giving Pledge es un proyecto megafilantrópico que, como le sucede al Estado de Bienestar, parte del error de no ser consciente de cuál es el reducido espacio que en nuestras sociedades le corresponde a la ayuda voluntaria. Los seres humanos se coordinan a través del sistema de precios para maximizar la producción de bienes económicos que mejoran su bienestar. Todos los restantes mecanismos de creación de riqueza -la caridad o las intervenciones públicas- deberían tener un espacio residual, pues no son ni pueden ser la norma en órdenes amplios y complejos de miles millones de personas.
Los multimillonarios deberían dedicarse a hacer lo que mejor saben hacer: mejorar el software y el hardware disponible para miles de millones de personas; arbitrar los precios del sistema financiero, mantener y ampliar la cobertura de los medios de comunicación de masas o producir películas que alegran la vida de la ciudadanía. Si lo desean, la filantropía puede, desde luego, tener su espacio en sus vidas; pero no debe ser la actividad económica que ocupe la mitad de sus patrimonios. Especialmente, cuando esa filantropía se produce en unas condiciones institucionales donde, por necesidad, caerá en saco roto.
No lograrán avances significativos en la lucha contra la pobreza -que es algo que corresponde al sistema de producción de libre mercado-, y en cambio sí malograrán sus proyectos empresariales que mejoran el bienestar de toda la humanidad. Alguien debería corregirles sus prejuicios anticapitalistas.
Esta columna fue publicada originalmente en el centro de estudios públicos ElCato.org.