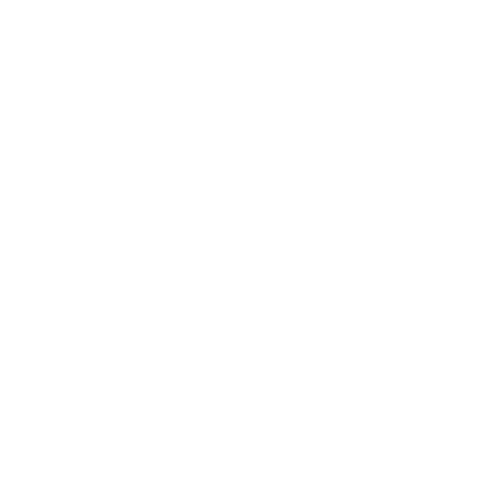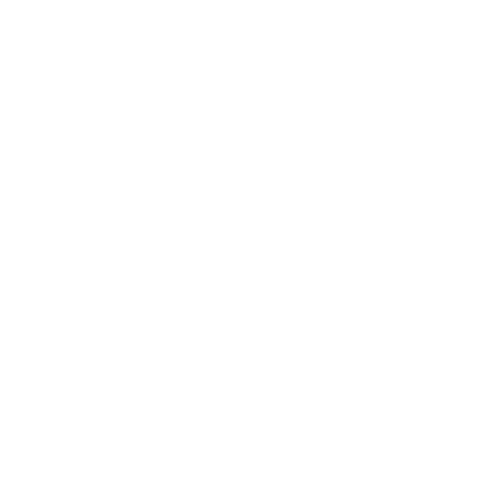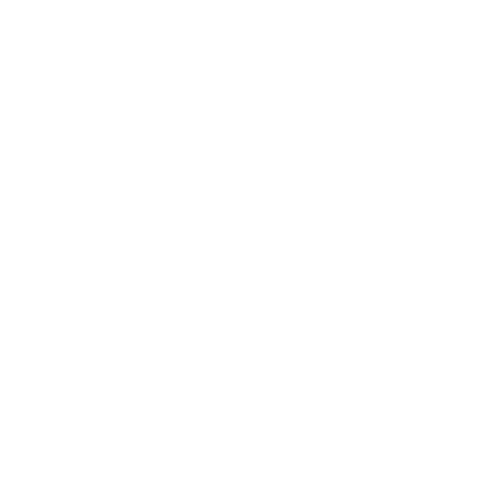Hace más de un año, el antieconomista Paul Krugman reclamó simular una invasión alienígena para “estimular” la economía estadounidense. Su relación con los conflictos bélicos, y en general la de todo el keynesianismo, es coherente con sus premisas: si cualquier gasto, por el hecho de ser gasto, es fuente de nueva producción y por tanto de riqueza, por fuerza los conflictos armados han de ser vistos como un mal menor frente a otros mayores males como, según ellos, el estancamiento económico.
Por ejemplo, Krugman no sólo defendió los efectos positivos para la economía de la guerra de Irak, sino que ha calificado en diversas ocasiones de bendición a la II Guerra Mundial. En su opinión, fue este brutal conflicto armado el que sacó al mundo de la Gran Depresión del 29 (y no la estabilización institucional posterior a la guerra, el levantamiento de los controles de precios y de producción bélicos, el nuevo orden monetario internacional, la progresiva apertura del comercio internacional, el reajuste productivo y financiero que durante más de una década estuvo acometiendo la economía estadounidense o la gigantesca tasa de ahorro a la que se acostumbraron las familias y las empresas estadounidenses). Sólo hay un pequeño problemilla con esta narrativa: el gasto corriente del gobierno federal estadounidense se redujo desde los US$70.400 millones de 1945, a los US$44.400M de 1946 y a los US$37.500M de 1947; gracias a ello, el déficit se redujo del 21% del PIB, al 7% en 1946 y a un superávit del 1,6% en 1947.
Dicho de otro modo, en dos años el gasto público se redujo prácticamente a la mitad. Es verdad que el PIB real se contrajo y que el desempleo repuntó durante esos años, pero a diferencia de lo que predijeron los keynesianos de entonces, el país no se sumergió en ninguna nueva Gran Depresión, sino que comenzó uno de los períodos de generación de riqueza más prósperos de su historia. ¿La razón? El PIB, sobre todo cuando está copado por el gasto público, es un pésimo indicador de, por un lado, la riqueza (bienes útiles para los consumidores) que realmente está fabricando una economía (una cámara de tortura o un campo de concentración financiado por el gobierno sumaría al PIB); y, por otro y aun más importante, de la sostenibilidad de esa producción: el PIB puede aumentar de manera insostenible (sobre todo cuando es financiado con cargo a deuda, véase la burbuja inmobiliaria española) y contener las semillas de su propia destrucción.
Desde otra perspectiva, que el PIB caiga ni significa que estemos generando menos riqueza ni, mucho menos, que la economía esté embarrancando: cuando las estructuras productivas y financieras de una sociedad se están reorganizando, es natural que el PIB -las antiguas, malas e insostenibles producciones- caiga hasta que ese reajuste se haya completado. Y es evidente que cuando el sector público deja de despilfarrar grandes cantidades de dinero, se retiran de golpe muchas rentas de una economía, lo que necesariamente implicará que los factores productivos que eran copados por el gobierno tendrán que buscar nuevas formas de obtener rentas, pero en este caso sirviendo a los consumidores y no al gobierno (es decir, creando riqueza de verdad). Todo lo cual requiere tiempo y, por tanto, caídas temporales del PIB. Retroceder para coger impulso; eso fue justo lo que sucedió en 1946 y 1947.
Tres cuartos de lo mismo cabría decir, salvando las distancias siderales entre ambos casos históricos, con respecto a la caída del PIB estadounidense acaecida durante el último trimestre de 2012 “por culpa” de la contracción del gasto militar. ¿Es una mala noticia? Pues obviamente no necesariamente, sobre todo cuando estamos viendo que el gasto privado (y muy en particular, la inversión privada) no está desfalleciendo sino que continúa aumentando. No está claro, desde luego, cuánto de ese gasto y de esa inversión responden a los perversos acicates que crea el Estado en forma de rentas garantizadas con cargo al resto de gastos deficitarios que no se están reduciendo -y esa es la gran cuestión y el gran ajuste pendiente que debe vivir el país antes de poder concluir que ha superado la crisis-, pero en su conjunto la noticia es buena… a pesar de que el PIB se reduzca.
Valgan también estas reflexiones para ese gran debate económico aplazado por unos meses y sobre el que tanta demagogia gira: la famosa ampliación del techo de deuda. Obama amenaza con suspender pagos si los republicanos no aceptan elevarlo, pero no existe ninguna necesidad de seguir por ese catastrofista camino. El déficit estadounidense actual se ubica en torno al billón de dólares. Si el techo de deuda no se eleva, los gastos federales tendrán que cuadrarse con los ingresos federales para no suspender pagos, esto es, será necesario reducir los gastos en un importe que rondará los 1,5 billones (por el efecto depresivo sobre los ingresos que a corto plazo podría tener). Siendo el gasto federal actual de 4 billones, eso supondría meterle un tijeretazo del 37% al presupuesto federal: justo el mismo porcentaje que se redujo en 1946 con tan apreciablemente buenas consecuencias.
Por supuesto, existe una relevante diferencia entre 1946 y 2013. En aquel momento, la mayoría de gastos estaban vinculados a defensa y ahora, si bien el presupuesto militar sigue siendo enorme, representan una parte mayor los gastos sociales. Podría, por tanto, tratar de argumentarse que el efecto depresivo de recortar los primeros sería mucho menor que el de recortar los segundos. Ciertamente, los keynesianos no son los más adecuados para plantear este tipo de objeciones, ya que en sus razonamientos sobrevuela la hipótesis de que “gasto es gasto” y que, por tanto, tan estimulante tiende a ser el uno como el otro. Pero el problema es justamente ése: es imposible conocer la rentabilidad del gasto público, en tanto no se calcula la Tasa Interna de Retorno de cada partida de gasto (ni puede calcularse con fiabilidad) y la estimación de coste del capital está por entero falseada (el coste de la deuda pública contiene numerosas subvenciones cruzadas y no sirve de basa para evaluar gastos específicos). ¿Tiene algún sentido esperar que gastando e invirtiendo a ciegas lograremos generar riqueza? No, salvo desde una perspectiva reduccionistamente keynesiana donde todo gasto es estimulante en momentos de depresión: pero ya hemos comprobado que esto no es necesariamente cierto con el gasto militar y tampoco lo es, por motivos análogos, con el gasto social.
Lo que, en definitiva, debe afrontar EE.UU. -y por extensión Europa- es si quiere mantener un Estado de Bienestar hipertrofiado que asfixia al sector privado, especialmente en momentos de depresión, o si procede a caminar hacia una sociedad mucho más libre, próspera y austera. Si en 1946 se desmanteló el Warfare State (Estado de guerra), en 2013 debería desmantelarse el Welfare State (Estado de Bienestar). Mas soy muy poco optimista al respecto: al fin y al cabo, en la actualidad la legitimidad última de esos emperadores desnudos que son los Estados procede de unos programas sociales por los que todo el mundo cree vivir a costa de los demás, cuando es el sector público quien en realidad vive a expensas de todos ellos. Y es dudoso que el gobierno opte por inmolarse para beneficiar a los ciudadanos: sus incentivos y objetivos son muchísimo más siniestros y nada tienen que ver con lograr el “bien común”.
*Esta columna fue publicada originalmente en el centro de estudios públicos ElCato.org.