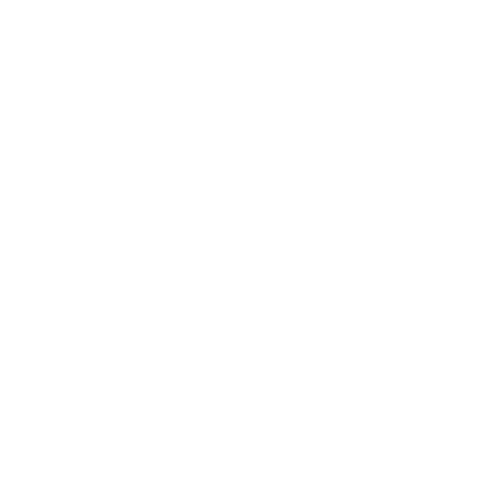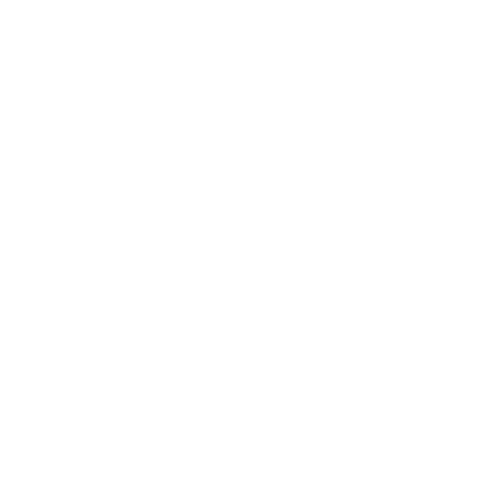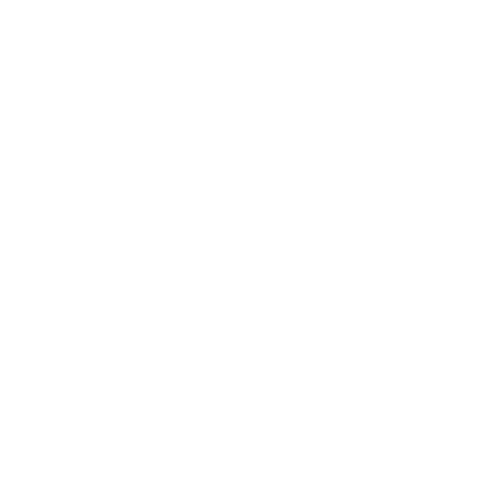Séneca, el filósofo romano, ya lo había anticipado: "nunca hay buen viento para quien no sabe a dónde va".
Las disputas respecto a los aranceles, tratados de libre comercio y futuro de la economía ponen en evidencia la flagrante confusión que nos caracteriza. Las posturas, tanto del gobierno de Felipe Calderón como del sector privado, son tan absolutas y ensañadas que parecería que el mundo va de por medio.
El conflicto parece estar a flor de piel: el tema específico es lo de menos; lo relevante es la confrontación. Por un lado, el gobierno insiste en la necesidad de reducir aranceles, desregular y crear un entorno más competitivo para la actividad económica. Por el otro, el sector privado salta a la primera oportunidad, pero con un solo monosílabo: NO. La verdad sea dicha, ambos tienen razón: como ninguno, incluyendo a todo el resto de los mexicanos, tiene idea de a dónde vamos, cualquier camino nos llevará ahí. En consecuencia, mejor armar borlote que tratar de encontrar un espacio de entendimiento.
En el barullo se ha perdido la perspectiva: la función del gobierno, la lógica de los empresarios y el sentido del desarrollo económico. Para comenzar, la obligación y responsabilidad del gobierno es crear condiciones para que la economía se pueda desarrollar. Entre éstas se encuentra la conformación de un entorno de competencia que permita elevar la productividad general de la economía, obligue a los empresarios a ser más eficientes y propicie la formación de nuevas empresas. En un mundo ideal, las reglas del juego tienen que facilitar el nacimiento de empresas cuando un emprendedor genera una idea susceptible de ganar terreno en el mercado, y a la vez permitir la transformación o muerte de las que son incapaces de satisfacer la demanda de los consumidores.
Este es el quid del asunto. En el corazón de la disputa entre gobierno y empresarios yace una indefinición fundamental: quién debe ser el beneficiario del desarrollo, el empresario o el ciudadano y consumidor. En los 80, el país pareció dar ese paso fundamental al liberalizar las importaciones, disminuir los subsidios a la actividad industrial y, aparentemente, privilegiar al consumidor. El objetivo no era acabar con la planta productiva como claman empresarios y críticos, sino darle viabilidad de largo plazo a la economía del país al incrementar las escalas de producción, y crear una economía más especializada y más capaz de satisfacer al consumidor. Es decir, el giro que se trató de dar fue el de obligar a la planta productiva a servir al consumidor en lugar de que éste dependiera de la buena voluntad del productor.
Detrás de la lógica gubernamental de entonces se encontraba la vieja discusión respecto a la función del mercado en el desarrollo económico. El objetivo del libre comercio es que las economías se especialicen, es decir, que en lugar de fabricar todos los bienes que demanda la sociedad dentro de un país, cada nación se especialice en lo que es mejor. Cuando un país ha vivido bajo el yugo de la protección de los productores, es natural que una apertura a las importaciones provoque diversas dislocaciones; sin embargo, el objetivo de la apertura no es causar dislocación, sino provocar la transformación del sector productivo a fin de que se consoliden empresas más eficientes, se generen mejores empleos bien remunerados y que, en el conjunto, todos acabemos ganando.
Desafortunadamente, la apertura de la economía mexicana fue muy desigual. Se liberalizó la importación de la mayoría de los productos industriales, pero no se liberalizó el comercio en servicios, a la vez que se mantuvieron diversos mecanismos de protección -por medio de aranceles, subsidios, excepciones y regulaciones tortuosas- que han tenido el efecto de hacer mucho más difícil la competencia. El resultado ha sido que algunos sectores industriales enfrentan una competencia inmisericorde, mientras que otros viven en la cueva de Ali Babá.
El episodio más reciente de liberalización fue sugerente de lo que realmente enfrentamos: se liberalizaron algunos bienes pero se preservaron cotos de caza, como cables eléctricos, con la excusa de que las normas mexicanas son distintas, a pesar de que los exportamos y son idénticos a los que se producen en esos países. Es decir, se trata de mecanismos vulgares de protección para empresas encumbradas que monopolizan su mercado.
La indecisión respecto al rumbo del país y a los criterios que deben privar en la conducción de la política económica ha causado una extraordinaria dilación en el crecimiento, pero no sólo eso: los costos son tangibles. Irónicamente, los sectores que cuentan con menor o nula protección son precisamente los más competitivos y los que mejores salarios pagan. La razón es simple: la competencia eleva la productividad y ésta exige mejores trabajadores y genera recursos para remunerarlos bien. No es casualidad que el verdadero rezago que experimenta el país se encuentre precisamente en los sectores y regiones que "gozan" del dudoso privilegio de la protección.
El verdadero tema para el país es que no tiene sentido de dirección: la crisis del 94 aniquiló el proyecto liberalizador y, desde entonces, ningún gobierno ha tenido idea de qué quiere ni mucho menos ha sabido convencer a la población de las ventajas o costos de esa u otras opciones.
Frente a la confusión gubernamental (y social), el sector privado hace lo que mejor sabe hacer: quejarse y protestar. La realidad es que los empresarios tienen un buen argumento, pero no lo han sabido articular: las condiciones generales de la economía no permiten que las empresas compitan, razón por la cual es indispensable abrir los sectores protegidos, comenzando por los servicios, pero incluyendo a todas las actividades industriales que siguen gozando de protecciones y subsidios.
El empresario prototípico paga caro el crédito y el transporte, es súbdito (en lugar de consumidor) de Pemex y la CFE y, por si todo eso fuera poco, padece de una infraestructura patética y tiene que pagar exorbitantes costos de seguridad. Su competidor en Corea, Taiwán o China cuenta con un personal altamente capacitado, inmejorable infraestructura y un gobierno que se dedica a mejorar las condiciones de competencia todos los días. El problema del empresariado mexicano no es que se queje, sino que no se queje por lo relevante. En lugar de demandar que mejoren las condiciones de competencia, se dedica a jugar a la grilla, propiciar controversias constitucionales y pedir subsidios. Así jamás va a progresar el país.
La diferencia con Brasil no es que sus industrias estén protegidas, sino que ese país sí sabe a dónde va. La diferencia no es menor.