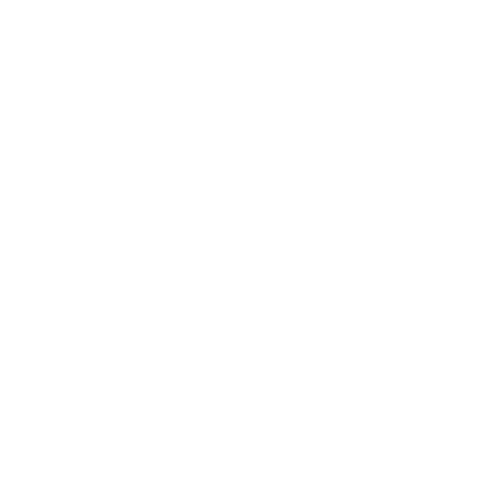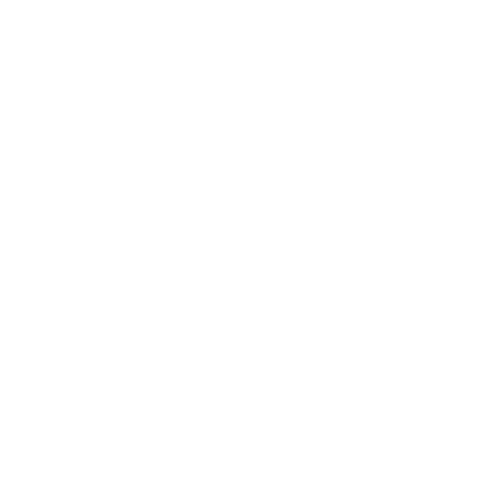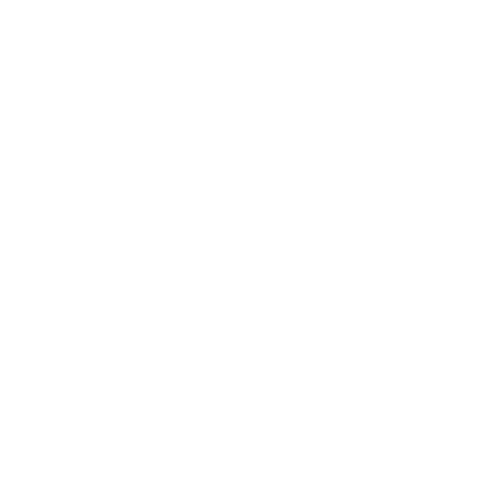Las recientes elecciones presidenciales en el Perú fueron atípicas en más de un sentido. Uno de las paradojas que explican esa atipicidad es la siguiente: precisamente porque había razones para suponer que ambas candidaturas podían poner en riesgo la democracia, ambas tenían incentivos para magnificar el riesgo que la candidatura rival implicaba para el régimen democrático. Con lo cual contribuyeron a generar una sensación de riesgo bastante mayor a la que habría sugerido una estimación realista de las circunstancias.
Porque incluso suponiendo que ambos candidatos tuvieran una vocación autoritaria, las circunstancias no eran propicias para actuar con base en esa vocación. Por ejemplo, una razón fundamental por la que el golpe de Estado de Alberto Fujimori en 1992 tuvo el respaldo de una amplia mayoría de la población, así como de los poderes fácticos, son las circunstancias circundantes: con una economía en caída libre a principios de los 90, acompañada de una hiperinflación y de coches bomba detonados con regularidad en la capital del país, uno podía discutir la conveniencia del golpe como estrategia para afrontar tan excepcionales circunstancias. Lo que no podía discutir es que se trataba de circunstancias excepcionales, y de una profunda gravedad. Las circunstancias son radicalmente distintas hoy en día, lo que haría improbable que una aventura golpista obtenga un respaldo significativo de la población o de los principales grupos de interés. De hecho (como sugiere la experiencia de Honduras), podría provocar un relativo aislamiento internacional en un país cuya economía depende en un alto grado de sus relaciones con el exterior.
Es cierto que, aún en ausencia de circunstancias extremas, una fuerza política que obtuviese una mayoría absoluta, tanto de votos como de congresistas, podría interpretar ese hecho como un mandato para “refundar” la República (a la usanza bolivariana). Pero esas condiciones también están ausentes en el caso peruano: Humala apenas se acercó al tercio de los votos válidos en primera vuelta, y Fujimori no alcanzó siquiera una cuarta parte de esos votos. Por esa razón, ambas candidaturas quedaron lejos de obtener una mayoría parlamentaria, en un país en el que la frase “lealtad partidaria” ocupa un lugar bastante menor en el léxico de los congresistas: el Congreso saliente comenzó sus funciones contando con cinco grupos parlamentarios, y terminó con nueve. Podría alegarse que quien ejerce el gobierno siempre tendrá a su disposición medios para disciplinar a sus congresistas (sobre todo si pretende perpetuarse en el cargo de manera autoritaria), pero en ausencia de un respaldo significativo entre la población y los poderes fácticos, el cálculo político también podría llevar a la conclusión de que un cambio de lealtades representa el curso de acción de menor costo.
A los obstáculos que hubiera tenido que sortear una deriva autoritaria con cualquiera de los dos candidatos, habría que añadir aquellos obstáculos que sólo tendrá que afrontar el candidato ganador, Ollanta Humala. El primero es el hecho de que los poderes fácticos, que ya fueron indulgentes en el pasado con el ejercicio autoritario del poder por parte de Alberto Fujimori, respaldaron en su abrumadora mayoría a Keiko Fujimori en estas elecciones (V., los principales medios de comunicación, los gremios empresariales, la jerarquía eclesiástica, y probablemente también el alto mando de las fuerzas armadas). Y no se requiere ser zahorí para suponer que estos grupos de interés resistirían con los medios a su disposición cualquier intento de concentrar el poder en manos de un presidente contrario a sus intereses. Tal vez no tengan éxito en ese empeño pero al menos harían el intento, cosa que parece poco probable si la concentración del poder se diera en manos de un presidente bajo cuyo gobierno sus intereses estuviesen a buen recaudo: no es casual, por ejemplo, que Alberto Fujimori fuera el autor del único “auto golpe” exitoso en la región en las últimas décadas.
De hecho, cabe dentro de lo posible un escenario de reciprocidad perversa, en el que las acciones de fuerza o al margen de la ley por parte de ambos bandos terminen por fortalecer a los sectores más intransigentes (y autoritarios) dentro de cada uno de ellos. Tal vez no sea casual, por ejemplo, que los primeros afiches que promovían la permanencia de Chávez en la presidencia hasta el 2021 aparecieran hacia el 2003: es decir, después del golpe de Estado fallido contra Chávez en 2002 (respaldado por varios medios de comunicación privados), y después de la huelga general e indefinida que promovieran entre 2002 y 2003 los directivos y los empleados de nómina mayor de Pdvsa (y que respaldara el principal gremio empresarial, Fedecámaras). No digo que la proclividad de Chávez hacia el autoritarismo sea una consecuencia de las acciones de sus rivales, pero sí creo que las acciones de sus rivales contribuyeron a crear una aguda polarización social y política que le facilitó en grado sumo la tarea de actuar con base en esa proclividad.
Tampoco parece casual que la proclividad hacia el autoritarismo de Chávez se acentuara con la bonanza petrolera: el petróleo y el gas dan cuenta de más de un tercio del producto venezolano, más de la mitad de los ingresos fiscales, y la virtual totalidad de las exportaciones del país. Y dado que la principal empresa del rubro (Pdvsa), está en manos del Estado, eso le provee al gobierno de Chávez de un margen de maniobra del que carece Humala en el Perú. Un antiguo presidente del Banco Central de Reserva me decía que el equivalente funcional al petróleo en el caso peruano serían las reservas internacionales netas, y que estas podrían sostener los niveles de actividad económica por unos tres años (en la eventualidad, claro está, de que Humala decida aplicar políticas que ahuyenten la inversión privada, e intente perpetuarse en el poder). Aún si eso fuera cierto, hay dos inconvenientes con ese argumento: el primero es que, en ese escenario hipotético, Humala en principio buscaría la reelección dentro de cinco años, es decir, dos años después de que se agotaran las reservas. Y la situación sería peor aún si (pese a ello, o en forma anticipada), obtuviera la reelección: agotadas las reservas, ¿qué sostendría el nivel de actividad económica durante los cinco años de un segundo mandato?
El segundo inconveniente con ese argumento es que parece asumir que Humala es un tonto de capirote: ¿de qué otro modo podría explicarse que busque aplicar en el Perú un modelo cuyo fracaso es evidente en Venezuela, cuando puede emular modelos de izquierda exitosos, como los de Brasil y Uruguay?: Venezuela ha tenido en años recientes el peor desempeño económico del hemisferio. Por ejemplo, la magnitud de su recesión en 2010 sólo fue superada por Haití (es decir, un país sin gobierno que sufrió un terremoto devastador ese año), y sus niveles de inflación han sido los mayores del hemisferio durante el último lustro. Sí, los niveles de aprobación de Chávez son mayores a los que esa realidad económica haría pensar, en gran medida debido a sus políticas sociales (V., las “Misiones”). Pero Brasil tuvo políticas sociales mejor focalizadas (y, por ende, con un mayor efecto sobre los niveles de pobreza), que también le redituaron al presidente Lula un respaldo político considerable, y todo ello sin necesidad de sacrificar el crecimiento económico.
Aquí haríamos bien en recordar las circunstancias bajo las cuales fue elegido Humala: comenzó la campaña con un plan de gobierno que legítimamente podía calificarse de populista, el cual luego cambió a trompicones y sobre la marcha, al igual que su propia imagen como candidato. Y ello bajo el acoso de una prensa a la que sólo le faltó auscultar los parajes íntimos de su anatomía, mientras virtualmente ignoraba el pasado del fujimorismo. Y a diferencia de Chávez, que obtuvo el triunfo en un país con varios años de desempeño mediocre a cuestas, Humala lo hizo en un país que había crecido cerca de 9% en 2010 (y había sido la segunda economía de mayor crecimiento en el hemisferio durante la década previa), con bajas tasas de inflación, y niveles decrecientes de pobreza. Lo cual sugiere que Humala puede tener múltiples lastres, pero ser tonto no es uno de ellos.
De cualquier modo, por lo antes dicho, los temores que despierta Humala (poner fin al modelo económico y poner fin al orden constitucional), son mutuamente excluyentes: si adopta un modelo económico parecido al venezolano es probable un descalabro económico que limitaría severamente su capacidad de cambiar la constitución para perpetuarse en el poder. Por eso a Humala no le basta con persuadir a la mayoría de los electores para poder gobernar: tendrá que persuadir además a unos inversionistas que le dieron la bienvenida con la peor caída de la Bolsa de Valores de Lima en toda su historia (12.5% en unas pocas horas). Cuando Lula se perfilaba como ganador en las elecciones de 2002 se desplomó la bolsa, se devaluó la moneda, y creció la prima de riesgo sobre los bonos del tesoro brasileño. Para revertir tal estado de cosas, Lula tuvo que retirar sus criticas de campaña contra el FMI, y se comprometió por escrito a cumplir con las metas de política económica suscritos por el gobierno saliente con esa entidad. Luego, cuando el crecimiento económico y las políticas sociales comenzaron a reducir la pobreza y elevar su popularidad, Lula se percató de las bondades de un curso de acción que había adoptado de manera más accidental que deliberada. A diferencia de Lula en 2002, Humala recibe una economía con cuentas en azul y en franco crecimiento: si pretende aplicar políticas redistributivas eficaces, más le vale mantener esas condiciones.