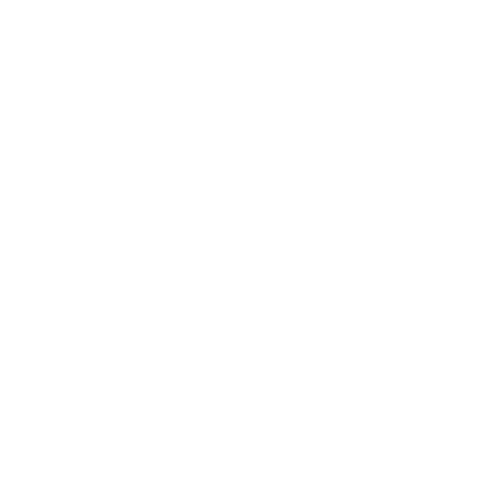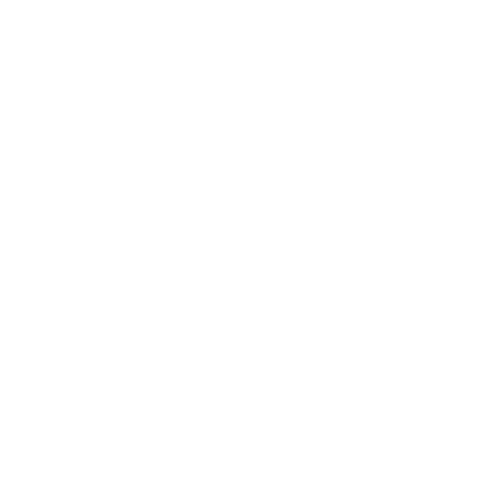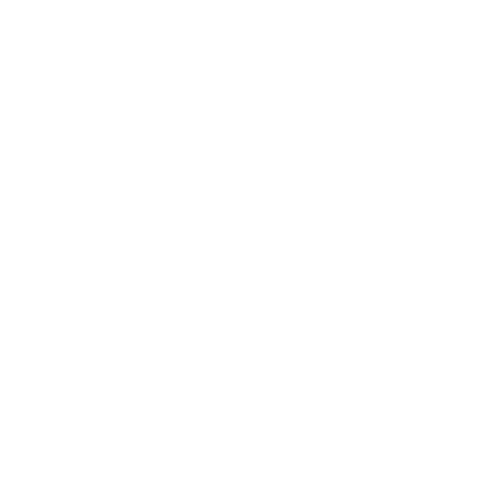En algunos círculos filosóficos hay un viejo debate sobre la eficacia de una antigua forma de ejecución china llamada ling chi, muerte por cientos de pequeños cortes. Cualquiera que sea el efecto del ling chi sobre la política mexicana, nuestro sistema democrático padece de innumerables problemas. Pasamos de un régimen centralizado y semi autoritario a un proceso de formas democráticas, pero sin el contenido de una democracia. Hay miles de opiniones sobre la transición mexicana y su devenir: desde los que afirman que la transición concluyó, hasta quienes consideran que ésta ni siquiera ha comenzado. Algunas son perspectivas interesadas, motivadas por un mero cálculo político, pero otras, en ambos lados del espectro, reflejan visiones contrastantes que son igualmente respetables.
Más que la democracia, las manifestaciones en las naciones árabes de los últimos meses han permitido que florezca una interesante discusión: las preguntas que se hacen quienes opinan, discuten y proponen se refieren a cómo aterrizar un movimiento ciudadano en una democracia consolidada; cómo darle funcionalidad a un sistema político en el que ya no operan los mecanismos históricos de centralización del poder y control de la población; cómo construir el andamiaje institucional que permita la participación de la población y haga efectivas las demandas que precedieron al cambio de régimen. En una palabra, la discusión -tanto en los medios árabes como en los occidentales- se ha concentrado precisamente en el tipo de preguntas que nosotros llevamos décadas discutiendo.
Decía Churchill que “la democracia es el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás”. Lo que Churchill no explicó fue el misterio de cómo se llega al punto en que la democracia efectivamente funcione como sistema de gobierno y mecanismo de representación. Por ejemplo, las elecciones han logrado que las diversas fuerzas políticas estén representadas en los órganos legislativos, lo que no necesariamente implica que la población se sienta representada ni que tengamos un sistema funcional de gobierno. La tensión entre estos dos factores -representatividad y efectividad- yace en el corazón de la democracia.
De los muchos textos que leí respecto a los cambios en el mundo árabe, me encontré uno que llamó mi atención porque ofrecía un punto de vista distinto sobre la complejidad democrática. La cita, anónima, es de un diplomático egipcio radicado en una capital occidental que relata su aprendizaje luego de años de vivir fuera de su país. La democracia, dice la cita, “es de hecho una dictadura estricta donde cada ciudadano es su propio dictador. El ciudadano en una democracia se impone a sí mismo una etiqueta estricta: no empujar; no robar; no hostigar a las mujeres; no insultar o hacerle daño a otros; pararse en los semáforos, incluso a las tres de la mañana; no estafar en los negocios; mantener la puerta abierta para la persona que viene detrás de uno; pararse en una cola y no intentar saltarse lugares; no comportarse en formas socialmente inaceptables; y todas las reglas que un ciudadano en una democracia se siente obligado a cumplir sin más. Ese ciudadano cumple las reglas no por temor al régimen, sino por su propia disciplina y la convicción de que cada quien tiene la responsabilidad de hacer su parte para que la sociedad funcione tersamente”*.
Desde esta perspectiva, una sociedad democrática se fundamenta no en la coerción, sino del auto control de cada ciudadano que, al ser practicado por la sociedad en su conjunto, permite que ésta viva una vida de libertad y confort. Se trata, dice el diplomático, de un pacto no escrito entre todos los ciudadanos de aceptar las reglas de comportamiento en todos los aspectos de la vida: en la calle, al manejar, en la economía, en la política y en la familia. El diplomático afirma que en su país no hay un contrato social: “cada persona hace lo que quiere en cada momento, sin auto control o consideración por los demás, sin sentirse atado ni a las reglas más básicas de conducta. La luz roja en un semáforo es una mera recomendación; la corrupción es la norma; cada quien puede construir lo que quiera y donde quiera; cualquier persona se siente libre de nombrar a sus hijos o familiares para cualquier posición, independientemente de sus habilidades; y el recurso a la violencia contra el débil es ampliamente prevalente. El individuo se siente libre de actuar de acuerdo a sus impulsos y no tiene que rendir cuentas de sus acciones o faltas a nadie”. ¿Suena conocido?
La diferencia entre un sistema democrático y participativo y un sistema centralizado y autoritario es evidente. Pero la diferencia crucial, lo que me atrajo al argumento de este diplomático, reside en la forma contrastante en que se comporta el ciudadano. En un entorno democrático, el ciudadano asume su responsabilidad como factor central de funcionamiento del conjunto social, en tanto que en un sistema autoritario o, simplemente, no democrático, el ciudadano no asume responsabilidad alguna. Los ciudadanos responden a las reglas del juego. Cuando las reglas premian la legalidad y penalizan cualquier comportamiento que la viole, la ciudadanía se adapta y las adopta como suyas. En el momento en que hace eso, se consolida eso que el diplomático egipcio llama “dictadura estricta donde cada ciudadano es su propio dictador”. Mientras no existan reglas claras que se cumplen y se hacen cumplir, nos pareceremos más a Egipto que a un país moderno y democrático.
Para quienes afirman que la transición mexicana ya se concluyó, queda pendiente el pequeño asunto de la ciudadanía. En alguna medida, esto es análogo a la discusión del huevo y la gallina, pero quizá el fondo sea más simple: mientras la ciudadanía no perciba un cambio fundamental en la naturaleza del gobierno y del sistema en su conjunto, la única diferencia, que no es menor, entre el viejo sistema y el actual es que hay grados mucho más amplios de libertad individual. Lo que falta es un régimen de legalidad.
México padece conflictos abiertos y latentes. La ausencia de reglas democráticas que todos los ciudadanos (incluyendo, obviamente, a los partidos y políticos) hagan suyas, como una dictadura auto impuesta, explica en buena medida por qué los conflictos se profundizan en vez de resolverse. La incompleta democracia mexicana se encuentra asediada por quienes demandan efectividad y por quienes están desesperados por soluciones. La buena noticia es que es imposible reconstruir al viejo sistema; la mala es que no hay garantía de que se avance hacia una democracia integral, la dictadura de que hablaba el diplomático egipcio.