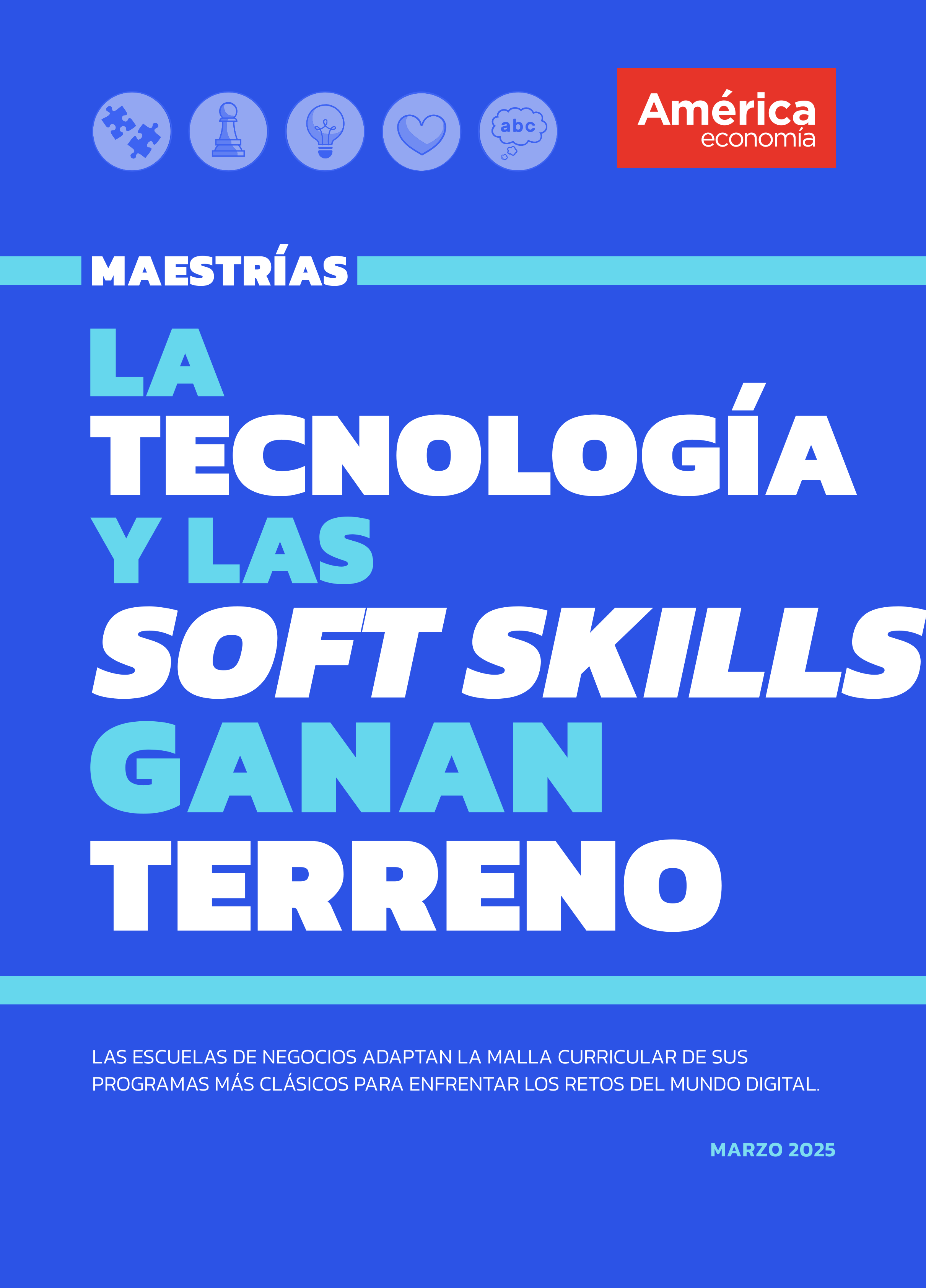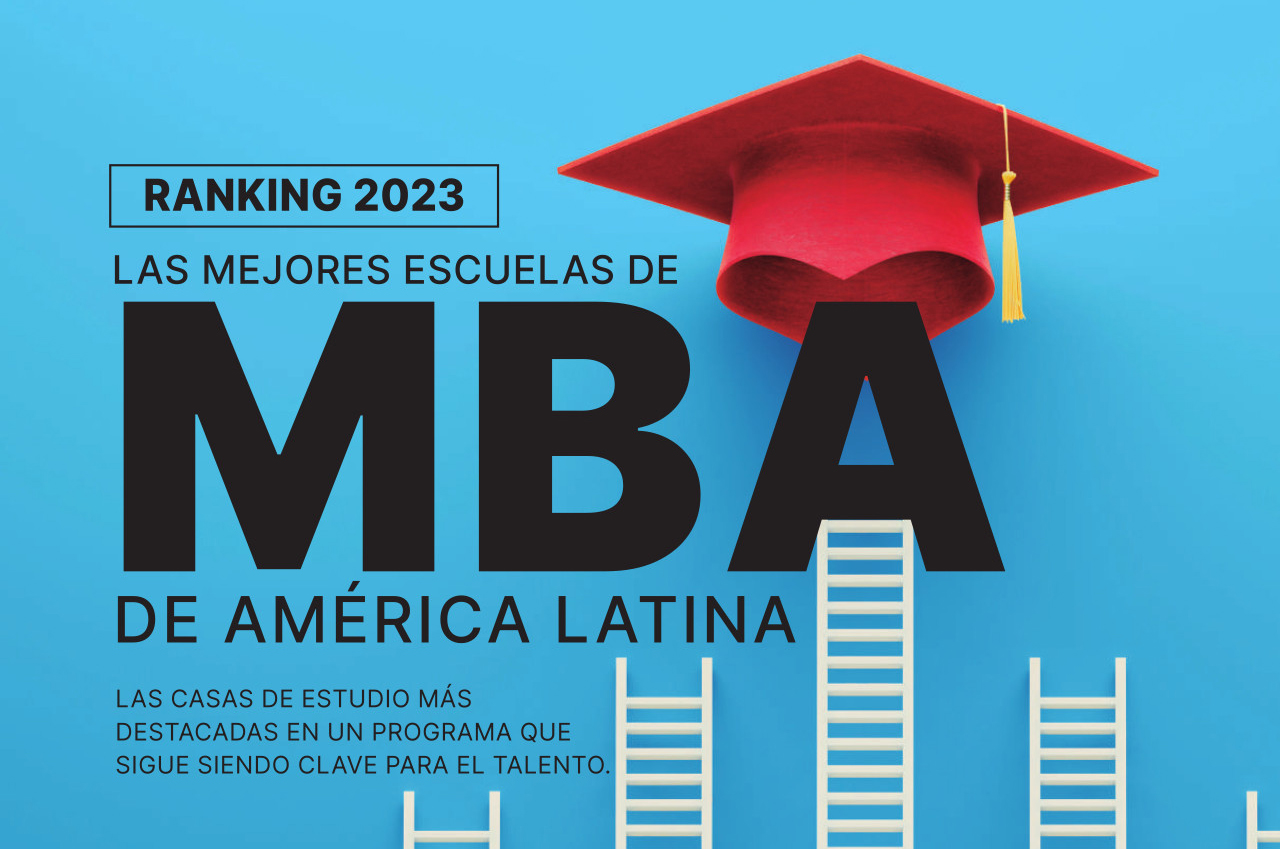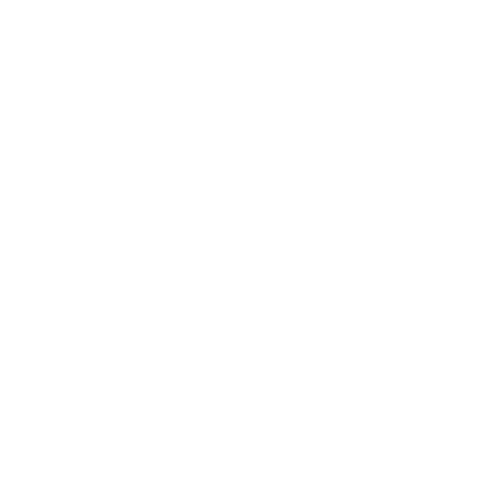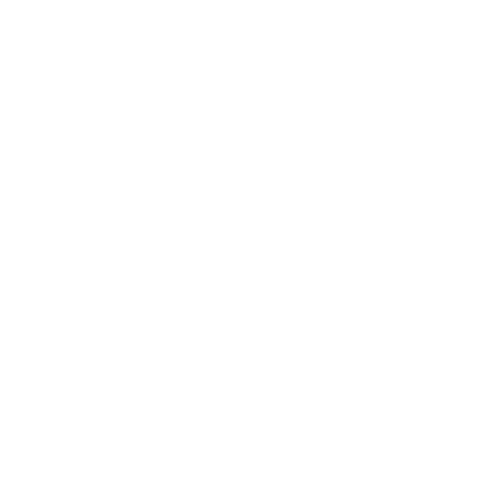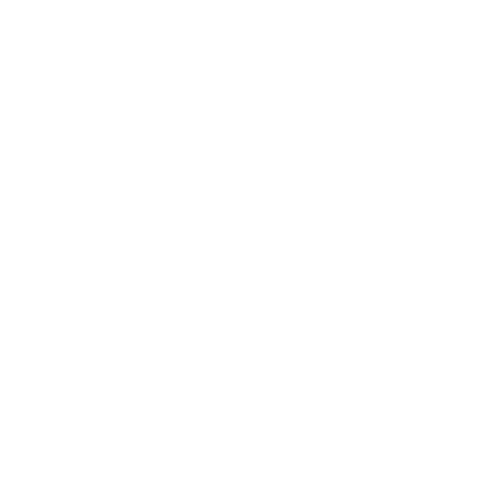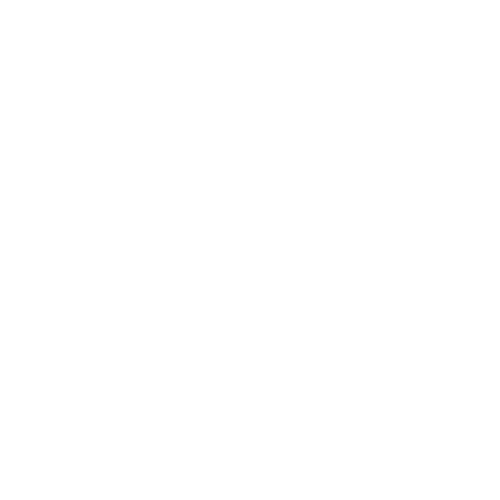En el bloque regional, únicamente Chile escapa a esta tendencia marcada por bajos niveles de educación y brechas entre las oportunidades laborales del campo y la ciudad.
Ante la falta de oportunidades y las desigualdades sociales, muchos latinoamericanos han recurrido a crear sus propios empleos o acudir a microempresas. Sin contratos laborales, ni afiliación a los sistemas de salud y pensiones, estos ciudadanos experimentan este modelo día a día.
Es una situación que ha perdurado por generaciones y se define como informalidad laboral. De hecho, es la modalidad mayoritaria en muchos países de la región y los miembros de la Alianza del Pacífico son un claro ejemplo.
El caso más emblemático de este bloque regional es Perú: la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) de 2022 reveló que la informalidad alcanzaba a 13,4 millones de trabajadores, lo que implica el 75,7% del total de empleos a nivel nacional. La visión de calles comerciales ocupadas por cientos de ambulantes es común en ciudades como Lima y Trujillo desde hace décadas. Hablamos de una realidad que se manifiesta también en las cifras de la Enaho: 70,5% de trabajadores urbanos son informales y en zonas rurales, la suma asciende a un alarmante 95,3%.
Hubo mejoras aparentes: el Reporte de Desempeño del Mercado Laboral Peruano 2023, realizado por ComexPerú, reveló que la informalidad en el país se redujo de 74% en 2022 al 71,1% en 2023. Pero antes que las autoridades peruanas lo presenten como un logro, el reporte aclaró que esto se debía principalmente a la reducción de puestos de trabajo en 16 de 24 departamentos. En paralelo, sectores como la pesca y la electricidad registraron contracciones en la remuneración promedio.
“Existen varios factores que influyen en la elevada tasa de informalidad en Perú. Por un lado, aún tenemos un gran reto en términos educativos: las pruebas PISA muestran que logramos puntajes muy bajos en matemáticas y comprensión lectora. Entonces, un régimen tributario complejo le es difícil de administrar a las pequeñas empresas, sobre todo en los sectores de menores recursos”, explicó Orlando Marchesi, Country Senior Partner de PwC Perú a AméricaEconomía.
Desde su perspectiva, Marchesi considera que sin educación básica ni capacitación laboral, la baja productividad de las microempresas es inminente. Porque estas no pueden absorber los altos costos laborales del empleador, ni “navegar” por las regulaciones del sector. Esto se agrava, si tomamos en cuenta que en Perú, una buena parte de la ciudadanía trabaja en pymes. Para ser precisos, la Enaho de 2022 reveló que el 96,4% de las empresas peruanas son pymes y empleaban al 45,8% de la población económicamente activa (PEA) de aquel entonces.
LA RESILIENCIA CHILENA
Chile representa un caso aparte entre los miembros de la Alianza del Pacífico y la región en general. Es verdad que recientemente, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) mostró un alza del sector informal al 28,1% entre enero y marzo de 2024. Incluso, representa una subida considerable al 27,4% registrado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2022. Sin embargo, hay una brecha abismal entre estas cifras y las experimentadas en sus naciones vecinas como Perú (68,1%), Argentina (48,9%) y Bolivia (81,5%).
“Los niveles de pobreza en Chile no son comparables con los que existen en países como México o Perú. A mayor nivel de pobreza, veremos menores niveles de educación y una mayor precarización del mercado laboral. Por otro lado, existe un factor de ilegalidad en algunas actividades en los países mencionados que superan los niveles de Chile y que son empleadoras de una buena masa de trabajadores informales”, sostiene Marchesi.
Algo similar ocurre con el enforcement o cumplimiento de la ley. De acuerdo al gerente de PwC Perú, la población chilena tiende a respetar la normativa vigente en mayor medida. Mientras que en países como Perú, el enforcement es inexistente por parte de las autoridades laborales o tributarias.
“Si bien un grado extremo de fiscalización podría terminar dejando sin trabajo a una parte de esta masa laboral, si terminan cerrando dichas empresas, algún grado de acompañamiento y fiscalización debería haber en este segmento de contribuyentes”.
Otro aspecto a tomar en cuenta es la rotatividad del sector informal en Chile. Una investigación del Instituto de Políticas Económicas de la Universidad Andrés Bello revela que a partir de los datos de la última Encuesta Nacional de Empleo, la duración media de la informalidad en Chile es de 16 semanas.
Si bien esta cifra tiene mucha dispersión, es bastante inferior a la existente en otras economías importantes de la región como Argentina, Brasil y México. El estudio afirma que la razón principal de esta baja duración es la transición relativamente alta del desempleo a la informalidad , especialmente antes de octubre de 2019, cuando estallaron las protestas sociales masivas en el país austral.
De esta forma, se muestra cómo la informalidad en Chile si bien es un problema estructural, muchos ciudadanos la asumen como una etapa bisagra entre el desempleo y un trabajo formal. Una realidad que destaca entre la informalidad más permanente y extendida que aqueja a otros países.
COLOMBIA: LA BRECHA ENTRE EL CAMPO Y LA CIUDAD
Colombia recibió este mes de mayo un nuevo informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que arrojó una novedad. A pesar de que cinco de cada diez colombianos trabajaron en el sector informal durante el primer trimestre de 2024, los números han disminuido. Hoy, el 56,3% de la PEA es informal, lo que representa una disminución del 1,9% en comparación al primer trimestre de 2023.
Aunque al igual que en el vecino Perú, los datos tienen una de cal y otra de arena. Si en las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas del país cafetero, la cifra se situó en 42,7%, en zonas rurales y centros poblados menores, la tasa de informalidad asciende a un preocupante 84,1% del total. Esta problemática tampoco realiza distinciones de género: el 58,1% de los hombres y 53,7% de los mujeres trabaja en el sector informal de Colombia.
“Las zonas urbanas tienden a manejar mejor los niveles de educación y de acceso del Estado a provisión de servicios, independientemente de si se trata de Colombia, Perú o cualquier otro territorio. Se requiere crecimiento económico en regiones que empleen mano de obra intensiva para reducir la masa de trabajadores informales”, declara Marchesi sobre las diferencias notorias entre entornos urbanos y rurales.
Asimismo, las brechas de oportunidades también se manifiestan en las regiones de Colombia: las ciudades con mayor informalidad fueron Sincelejo, Riohacha y Cúcuta, urbes del noreste del país, cercanas a la frontera con Venezuela. Y de manera contrapuesta, las grandes metrópolis como Bogotá y Medellín registraron los índices más bajos.
En cuanto a la inmigración venezolana, Marchesi admite que además de Colombia, ningún país latinoamericano estaba preparado para asimilar una masa laboral tan grande. Debido a esta incapacidad, era lógico que la mayoría de migrantes se decantara por el sector informal para subsistir. “Pero conforme vaya creciendo la economía formal y la necesidad de trabajadores en dicho sector, la informalidad entre migrantes debería disminuir gradualmente”, asegura.
EL RETO PENDIENTE DE AMLO
Andrés Manuel López Obrador puede presumir de logros económicos en su gestión al frente de México; sin embargo, hay indicadores que le fueron adversos. La informalidad es un claro ejemplo: la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2023 reveló que el 54,85% de la PEA trabajaba en esta situación a fines de 2022. Para junio de 2023, este porcentaje había alcanzado el 55,23%, una cifra que no dista mucho del 56,2% mostrado por el Inegi en enero de 2019, a inicios del sexenio de AMLO.
Esto supone un contraste con los avances en la lucha contra el desempleo, que alcanzó un pico de 5,46% durante junio de 2020, en plena crisis pandémica, y descendió hasta el mínimo histórico del 2,3% en marzo de 2024. Pues si bien más mexicanos poseen un empleo, esto no quiere decir que trabajen en condiciones justas.
Como muestra, el 8,1% de la población pertenece al sector subocupado. Esto es, personas que declararon tener la necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, ante los bajos salarios y la volatilidad de los empleos. Además, lamentablemente, las brechas de género persisten: en junio de 2023, la tasa de participación laboral de los hombres se ubica en 75,9%, mientras que solo el 46% de mujeres se encuentra en dicho conjunto.
“Para analizar el problema de México, habría que analizar qué sectores fueron los que impulsaron el crecimiento del PIB, pues hay algunos que tienen mayor formalidad que otros. Si por ejemplo el mayor crecimiento proviene por el precio de commodities como el petróleo o minerales como la plata, que son industrias formales en México, no necesariamente vas a ver decrecimiento de la informalidad. Por otro lado, si es manufactura o servicios, que necesitan mano de obra para su crecimiento, probablemente sí”, analiza Marchesi.
EL POSIBLE PLAN DE ACCIÓN
Ante este panorama poco optimista que se extiende por el continente, el experto propone adaptar casos de éxito como solución a largo plazo. “El principal desafío para impulsar la formalización laboral es ideológico. Este tema, como varios otros, hay que abordarlos desde un punto de vista técnico, buscando replicar modelos exitosos de otros países y adaptarlos a nuestra realidad. Queda claro que regímenes laborales más flexibles, con menores cargas económicas y que permiten mayor movilidad laboral favorecen el crecimiento del empleo formal”, sostiene.
Marchesi utiliza como ejemplo el régimen especial agrario que existía en Perú hasta 2020. Desde su óptica, este sistema contemplaba menores costos laborales y una tasa de impuesto a la renta más baja que el régimen general. En consecuencia, durante su vigencia, no solo creció el número de empresas agrarias, sino también el empleo formal en el sector. De acuerdo a cifras del INEI, el sector formal en el rubro agrícola casi se duplicó entre 2005 y 2015: se pasó de 467.000 a 733.000 puestos de trabajo y se creció a una tasa promedio anual del 4,6%.
“Sin embargo, este régimen se derogó hace unos años y todos esos trabajadores pasaron al régimen general de la actividad privada debiendo las empresas agrarias ahora absorber mayores costos. ¿Por qué tratar de arreglar algo que no estaba malogrado?”, cuestiona Marchesi.
Por otro lado, el experto asegura que los Estados deben considerar que el mayor pasivo de la informalidad laboral no es la pérdida de impuestos, sino las dificultades que experimentan los trabajadores día a día como la ausencia de protección social y médica.
En ese sentido, Marchesi asevera que varias políticas deben entrar en juego como la creación de incentivos para que las empresas informales puedan formalizarse. “Uno de los mayores problemas en dicho sector es el financiamiento. Muchas veces estas empresas acuden a la banca paralela donde los intereses son muy altos”.
Una alternativa a este financiamiento sería crear un sistema similar al Reactiva Perú que operó en el país andino durante la pandemia del COVID-19. Este sería un modelo donde el Estado otorga garantías a la banca privada para que esta a su vez otorgue préstamos “blandos” a las pymes, donde el único requisito de admisión sea una certificación de la administración tributaria.
Este reconocimiento involucraría que la empresa esté al día en el pago de impuestos, por ejemplo. “Aplicando este tipo de políticas, bajo prueba y error, iremos viendo cuales funcionan para aplicarlas masivamente y cuáles no”, afirma Marchesi.